El prisionero del Cáucaso, de Vladimir Makanin
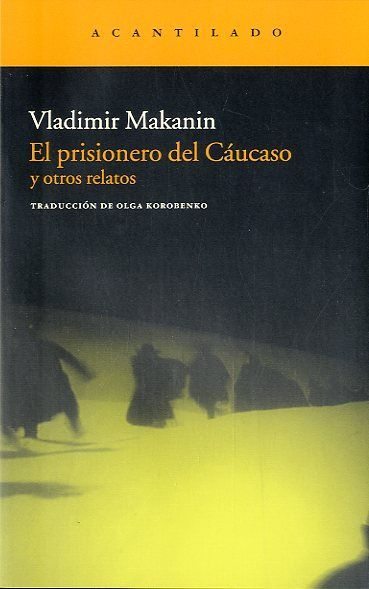
Cuatro relatos que retratan la caída de la Unión Soviética y la sociedad rusa actual sin detenerse en la moral convencional y la corrección política.
Uno podría pasarse la vida leyendo sólo autores rusos: el filón parece inagotable y aunque cuando se habla de literatura rusa enseguida pensamos en Dostoievski o Chéjov, continuamente aparecen obras de autores contemporáneos que nos sorprenden.
No es que la literatura rusa sea la única que pueda presumir de su fertilidad, pero posee algo difícil de definir, una cuestión de carácter quizá, que teje un hilo invisible que une a las diferentes generaciones, desde clásicos como Gógol o Tolstói a narradores actuales como Pretrushévskaia o el autor de estos relatos, Vladimir Manakin, que hermana a los soviéticos Pasternak o Mayakovski con los exiliados como Némirovsky o Gazdánov. Siempre encontramos en sus escritos algo inequívocamente ruso.
En el caso de los relatos de El prisionero del Cáucaso, su autor, Vladimir Manakin, juega desde el principio, desde el título, la baza de la continuidad, puesto que ya Tolstoi tituló así uno de sus cuentos y antes Pushkin lo hizo con un conocido poema, textos todos ellos dedicados a un conflicto tan inagotable como el filón de las letras rusas: desde las escaramuzas con el jeque Mansur Ushurma a finales del XVIII y la invasión rusa de Chechenia de 1817 hasta las guerras chechenas de finales de los noventa, los rusos llevan más de doscientos años luchando con diferente intensidad pero casi sin pausa en el norte del Cáucaso.
Este juego de referencias no es gratuito, porque los cuatro relatos que forman El prisionero del Cáucaso tienen mucho que ver con la historia de la Rusia y de la Unión Soviética: narrados con un acento entrecortado y áspero, como de resaca, cada uno de ellos (y aún más si son leídos juntos) son una desencantada y amarga metáfora de la caída de la URSS.
El primero de los relatos, El prisionero del Cáucaso, traslada al lector a los recientes conflictos en Chechenia. En los relatos de sus antecesores, el prisionero era un valeroso soldado ruso capturado por bárbaros guerreros tribales. Los tiempos han cambiado (este es el común denominador de los relatos de Manakin) y en la guerra actual no hay lugar para el honor, ni siquiera para el valor. Difícilmente podremos determinar quién es más bárbaro.
En una guerra eterna, en la que nadie sabe por qué se lucha ni tiene esperanza de que el conflicto termine de alguna manera, ¿qué lugar queda para la belleza, qué extraño e impredecible efecto puede surtir sobre los contendientes?
“De nuevo ―en la salida de la garganta― la hierba alta. No se ha marchitado en absoluto. Ondea silenciosamente. Y con qué alegría alborotan en el cielo (por encima de los árboles, por encima de los soldados) los pájaros. Tal vez en ese sentido la belleza sí que esté salvando el mundo. De vez en cuando aflora como una señal. Para no permitir que el hombre se aparte del camino. (Andando cerca de él. Vigilando). Poniéndolo alerta, la belleza lo obliga a recordar.”
El siguiente cuento, titulado Un antilíder, es un retrato de esa sociedad postsoviética con más sombras que luces (no piensen que Manakin ―y menos yo― es un nostálgico de la URSS, pero de sus relatos, como de los de otros autores, se desprende que los ciudadanos exsoviéticos no han visto cumplidas sus expectativas en el cambio, no porque el anterior régimen fuera bueno, sino porque el actual en bastante malo), protagonizado por personajes tan típicamente rusos que parecen extraídos de algún clásico y abandonados en un mundo incomprensible para ellos.
La letra “A” es un relato más alegórico. En un gulag perdido en la inmensidad de Siberia comienzan a suceder una serie de sucesos extraños (comienza a dibujarse una enorme letra tallada en la ladera de una colina, aparecen pequeños trozos de carne en el rancho de los presos, se relajan algunas normas disciplinarias…) que desconciertan a los prisioneros, acostumbrados durante décadas a un mundo brutal de reglas inamovibles.
“De pronto el director le dijo que, mirándolo en conjunto y en general, los presos y los vigilantes forman un solo mundo. El director añadió: «Sí, sí, un solo mundo, porque (así es la naturaleza de las cosas) los vigilantes y el propio director del campo, ¡sabedlo, presos!…, tampoco están fuera de la alambrada. También están dentro. Ésta es la clave de la verdad de un campo… Los vigilantes son también personas. Embrolladas con el alambre de espinas. Juntos…». Este matiz que igualaba a todos y a todo se le escapó al desconcertado Liam-Liam (no apartaba su mirada de la caja de cigarrillos). No lo captó.”
Se hace evidente que un gran cambio de avecina y que la autoridad se está debilitando ―aunque la vida sigue sin tener ningún valor y los guardianes son incluso más crueles que antes―. Ya nadie sabe cuál es su papel ni si debe esperar el cambio con ilusión o temerlo. En realidad, más que un cambio se trata de un desmoronamiento: no es una victoria de la libertad, sino de la podredumbre.
“Y era como si la separación entre unos y entre otros no existiera. (Entre unos, los que llevaban metralletas, y otros, los que no). Era como si alguien desde arriba les hubiera sugerido tanto a unos como a otros ese mimetismo elemental, tan necesario entonces. Como si les hubieran aconsejado transformarse unos en otros. Y cuanto más rápida fuera esa transformación, tanto más seguros estarían en el futuro. Tanto unos, como otros.”
La letra “A” es una terrible metáfora del hundimiento de la URSS, desprovista de romanticismo o heroicidad. En cambio, el último de los relatos, Un cuento logrado de amor, enfoca la cuestión desde una perspectiva completamente distinta, aunque sea para llegar a la misma conclusión. En esta ocasión los protagonistas son una pareja que gracias a su pragmatismo y a su falta de escrúpulos consiguió alcanzar un cierto nivel de vida durante el anterior régimen y que, tras perderlo todo con la caída del comunismo (incluso su relación), han seguido caminos muy diferentes en la vida. Ahora, estos dos supervivientes natos tratan de recuperar el pasado y no saben si lo que añoran es la prosperidad, el amor o sencillamente la juventud.
“Claro que se alegra de que los tiempo hayan cambiado. ¡De que la vida se haya vuelto más agitada, rica y brillante! Y de que las mujeres, por ejemplo, hayan dejado de ser censoras (en todos los sentidos). Sí, las cosas han mejorado, pero… pero ¿a nivel personal, qué?… ¡Ese insaciable «nivel personal»! ¿Puede alguien vivo comparar su vida íntima en el pasado y su vida íntima en el futuro? ¿Con qué vara de medir?
No hay censura, pero tampoco hay juventud. ¿Cómo se puede elegir, por favor?… Sí, sí, hay menos órdenes desde arriba y menos colas. Pero también menos apetito por la vida (y pelos en la cabeza). Se está haciendo viejo. Ya. ¡Compares o no! Sólo le queda volverse impotente y adelante… ¡Ya es hora, ya es hora! (Al desguace).”
Manakin, con estos cuatro relatos sórdidos, a veces sorprendentes, a veces incómodos, va más allá de la moral convencional, de los lugares comunes y de la corrección política. Dejando un rastro en el aire de preguntas sin responder, ocupa su lugar en el interminable flujo de la literatura rusa, confirmado que el talento no se destruye, pero que, como todo lo demás, se transforma con el paso del tiempo.
Javier BR
@javierbrr

!Qué interesante libro! Tomo nota para este veranito… Tu reseña como siempre me deja rendida a esta lectura …
Un abrazo!
Coincido contigo en tu apreciación por los rusos. Le tenía echado el ojo a este libro desde hacía tiempo, y ahora con tu reseña ¡qué ganas me has dado de leerlo! Me encanta la sordidez, y si encima es rusa, pues miel sobre hojuelas.
Un saludo.
Otra novela que me apunto, y así me animo con esta literatura rusa que está dando muchos nombres en los últimos años. Que soy de las que se quedó como bien dices en Dostoievski o Chéjov…
Besotes!!!