La rata en llamas, George V. Higgins
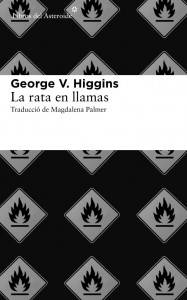 Menos mal hacen los delincuentes que un mal juez
Menos mal hacen los delincuentes que un mal juez
Francisco de Quevedo
Un año tiene 365 días, sin contar los años bisiestos, y esos mismos días tienen 24 horas. De cada día, supongamos, que aprovechamos unas tres horas a la lectura. Y de esas lecturas, podemos hablar durante varios días seguidos si nos ha calado lo suficientemente como para poder recomendarla a todo aquel que se acerque a escucharnos. Un año puede ser muy largo si no encontramos ese tipo de lecturas. Pero un año puede parecer muy corto si aparece algo como La rata en llamas y nosotros, yo en concreto, tenemos la suerte de poder hablar de ella tranquilamente, con nuestras palabras, sin que nadie nos ponga una barrera para ello. Uno se pregunta, demasiadas veces a lo largo de sus días, cómo es posible que algunas editoriales tengan tanto acierto en algunas de sus ediciones, y la única respuesta posible es que la combinación entre autores y editores lleva unos años de gracia y satisfacción para los lectores que ríanse ustedes de cualquier premio multitudinario en cualquier otra disciplina. Será entonces deber de uno mismo contar los aciertos de una historia como ésta que no sólo se agradece sino que además se disfruta, y en la que no queda títere con cabeza. Porque como si estuviéramos en un edificio en llamas, aquí todos quieren salir corriendo, pero lo único que consiguen es tropezarse con su propia mierda. Para que luego digan que la raza humana es racional e inteligente.
Jerry Fein es propietario de unos pisos en los que sus habitantes no pagan el alquiler por el estado lamentable en el que se encuentra el edificio. ¿Cuál es la mejor manera de hacer desaparecer el problema? Prenderle fuego. Para ello contrata a dos patanes que tendrán que convencer a un inspector de incendios de que haga la vista gorda, mientras el fiscal intenta terminar por todos los medios con los casos de acoso inmobiliario. ¿Qué puede salir mal? En realidad, todo.
George V. Higgins es uno de los mejores retratistas de los bajos fondos que ha parido la literatura sin fronteras. Quizá por ello uno sabe perfectamente que cuando abre un libro suyo, en este caso La rata en llamas, se va a encontrar una pluma afilada, personas que se parecen más a un demonio que tiene todas las de perder, pobres hombres que lo único que pueden ganar es escabullirse de la ley, y una historia que crea crítica y que dibuja un perfil de los seres humanos más parecidos a los animales que, con su instinto a cuestas, sólo buscan sobrevivir en un mundo donde ni siquiera el pan de cada día puede alimentarlos. Sepan que yo, acostumbrado a ver todo tipo de seres en mi trabajo, creo curioso ver retratados con tal firmeza a personajes como los que aparecen en esta novela. Porque de eso se trata, de encontrarse en estas páginas una especie de caviar que se degusta en dosis pequeñas pero que una vez en nuestra garganta se convierte en uno de esos alimentos que disfrutas a pesar del ardor de después. Porque hoy en día, lo que aparece en esta historia, es algo tan de verdad que a veces asusta, nos provoca escalofríos viendo que la vida se ha convertido en una jungla y que, cuando no tenemos nada que perder, lo único que nos queda es cruzar la delgada línea roja que separa el lado de la ley y la delincuencia.
La rata en llamas no es una novela más. Es un lugar donde poder oler el humo, donde oler el azufre que sale de nuestro interior, un espacio lleno de ratas que no son de cuatro patas, sino de dos, porque en realidad nosotros somos las alimañas. George V. Higgins es un hombre que no se anda con florituras: él nos presenta un cuadro lleno de borrones, lleno de suciedad, pero que nos engancha a través de sus diálogos, de las conversaciones entre esos pobres hombres que no son nada, que no son nadie, que dejaron de serlo hace mucho tiempo y que se convirtieron, de la noche a la mañana, en delincuentes de poca monta que mueven su cuerpo entre el robo y el analfabetismo. Son demonios, pero sin poderes sobrenaturales. Son como tú y como yo, pero con una característica muy especial: lo han perdido todo.
Y, por si eso fuera poco, una breve pero importante mención a Magdalena Palmer, la traductora, porque en estas ocasiones, es por trabajos como los de ella por lo que merece la pena echarse a la vista, al cerebro, una historia que de otra forma no sería tan interesante.
