Los años, de Virginia Woolf
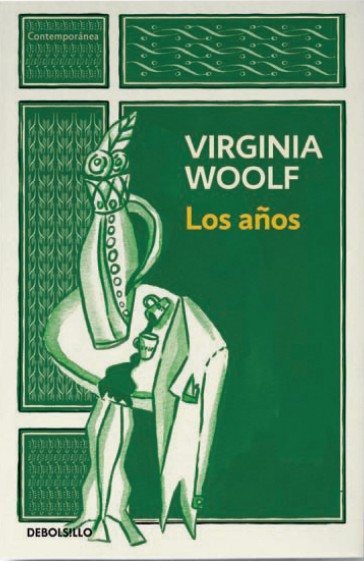
Un brillante relato sobre un tema tan universal como el paso del tiempo, sobre lo que se pierde, lo que cambia y lo que permanece.
Para ser fiel al espíritu de Los años, no debería hablar directamente del libro o de su autora. De hecho, no debería hablar de nada concreto. Sería más apropiado comenzar, con flema británica, por el tiempo, por el calor asfixiante de este verano, por el cielo despejado, atravesado por apenas un par de nubes perezosas, predecesoras de otras más oscuras que ya se apiñan en el horizonte, presagiando los celajes de un invierno que aún tardará en llegar. A vista de pájaro, podría describir el azul intenso del mar, plano como el fondo de un plato, las olas lamiendo mansas la arena de las playas atestadas de familias que apuran sus pocos días de descanso estival, los campos agostados, los caminos polvorientos.
Descendería después sin prisa y recorrería las calles casi vacías; los pocos transeúntes anhelando el refugio de una sombra, el cansino trasiego del tráfico, las tiendas cerradas por vacaciones. Al ponerse el sol vería a la gente, como llamadas por un reclamo inaudible, abandonar sus casas y ocupar terrazas y restaurantes. Entonces seguiría aproximándome y entraría en mi propia casa, describiría los muebles y la decoración, deteniéndome en algunos objetos queridos. Ahí estaría yo ocupado en alguna actividad cotidiana; leyendo este libro de Virginia Woolf, por ejemplo. Aparecerían amigos y familiares y mantendríamos conversaciones intrascendentes. Pero nunca ocurriría nada en mi relato, el verano pasaría, yo leería otro libro y después otro más, los años se sucederían…
Me temo que un texto así no funciona; mi verano no tiene el romanticismo de la lluvia en Londres o en Oxford, el ajetreo de mi ciudad carece de atractivo (¿cómo comparar un vulgar atasco con el desfile de cabriolés, victorias y landós dirigiéndose hacia la Ópera) y por supuesto, no me parezco en nada a los personajes burgueses, siempre tan elegantes y correctos, que protagonizan las novelas de Virginia Woolf. Y, sobre todo, porque yo no sé escribir como ella.
“Después de ascender sinuosamente desde el sótano, la tetera era depositada en la mesa, y vírgenes y solteronas, cuyas manos habían restañado las heridas de Bermondsey y Hoxton, medían cuidadosamente una, dos, tres cucharaditas de té. Cuando el sol se ponía, un millón de lucecitas de gas, como los ojos pintados en las plumas de un pavo real, se abrían en sus jaulas de cristal, pero a pesar de ello en las aceras quedaban amplias zonas oscuras. La mezcla de la luz de las farolas y la del sol poniente se reflejaba por igual en el Round Pond y en la Serpentine. Quienes habían salido a cenar fuera de casa contemplaban durante un instante el encantador espectáculo cuando su cabriolé pasaba al trote por el puente. Por fin, se alzaba la luna que, como una reluciente moneda, aunque oscurecida de vez en cuando por nubes deshilachadas, brillaba con serenidad, con severidad, quizá con total indiferencia. Girando lentamente, como los rayos de un faro, los días, las semanas, los años cruzaban el cielo uno tras otro.”
¿Lo ven? Ni punto de comparación. De todas formas, por muy elegantemente escrito que esté el texto, no es suficiente: unos párrafos están bien, pero casi quinientas páginas de cambios meteorológicos, educadas conversaciones tomando el té y bucólicos paseos por Londres es demasiado para cualquiera si no hay algo más.
Hay mucho más: un magnífico retrato de cómo pasa el tiempo, lo que se pierde, lo que cambia y lo que permanece. Los verdaderos protagonistas de Los años son precisamente esos; los años: desde 1880 hasta el momento en que se escribió el libro, cincuenta años en la vida de los Pargiter desfilan por sus páginas.
Al principio los hijos del coronel Pargiter y sus primos son jóvenes, están llenos de energía, de optimismo y de ideales. Les falta experiencia, pero enfrentan el mundo con su “bello rostro, vacío de pensamiento y de carácter, como una página sin nada escrito, salvo la juventud.” Todo está por escribir para ellos.
Y Virginia Woolf lo escribe. O mejor dicho, lo insinúa. Pasan los años sin que suceda, al menos en la narración, nada remarcable. La autora sólo nos ofrece instantáneas tomadas al azar, fotografías desparejas de un álbum familiar incompleto en las que se intuyen las huellas que el paso de los años dejan en los personajes retratados. Los chicos crecen, se casan, tienen hijos. Los hijos se van, vuelven. Como en cualquier familia normal, a unos les va mejor y a otros peor. Pasan del optimismo del cambio de siglo a la desolación de la guerra, aunque en Los años todo eso no se menciona o se hace de pasada; todo lo que tenemos son las conversaciones y las reflexiones de los Pargiter.
“Quizá había dicho tonterías. No había hecho más que decir lo primero que se le venía a la cabeza.
—Imagino que todas las conversaciones quedarían reducidas a tonterías, si se hicieran constar por escrito —comentó removiendo el café con una cucharilla.
Maggie detuvo la máquina de coser un momento y sonrió.
—Y si no, también —dijo.
—Pero es el único medio que tenemos para conocernos los unos a los otros —protestó Rose.”
En esas conversaciones no solo se intuyen las huellas del tiempo, tras ellas se ocultan, apenas insinuadas, esas cosas de las que nunca se habla: sucesos terribles, secretos vergonzantes, abusos, homosexualidad, alcoholismo… y otras que no por ser menos escabrosas son menos dolorosas: el hastío, la decepción, la angustia vital que la brillante coreografía social que todos ejecutan apenas logra aliviar.
Y el tiempo no se detiene. La rebeldía deja paso al conformismo primero, después a la monotonía y, finalmente, a una lenta decadencia. Los ideales te abandonan antes que las fuerzas. Algunos se dejan llevar por la corriente y otros se entregan con vehemencia a distintas causas, participan en comités, hacen como que quieren cambiar el mundo, pero ambas son dos maneras de dejar pasar los años.
Para tratarse de una colección de primorosas estampas burguesas, Los años es un libro cargado de melancolía. No es una obra dramática, ni siquiera la calificaría de triste, pero la melancolía impregna sus páginas. El hastío, el desengaño, el hartazgo de tanta ceremonia, de tanta hipocresía desembocan finalmente en el descubrimiento de que tras las elegantes fachadas señoriales se esconden las ruinas del alma: en cuanto traspasamos el umbral, sólo se puede encontrar mezquindad, codicia, envidia y mediocridad. Lo peor del paso del tiempo no es que terminemos por descubrir cómo son los demás, sino que tarde o temprano terminamos por descubrir como somos nosotros mismos.

No conocía este libro, así que otro a apuntar a mi inmensa lista de lecturas pendientes. Y vaya manera de cerrar la reseña. Totalmente de acuerdo con tu reflexión.
Besotes!!!
Que gran reseña para un libro tan especial de Voolf.
Gracias por vuestros comentario, Margarita y Susana. La verdad es que con Virginia Woolf no sabe uno a qué atenerse; son tantos los aspectos extraliterarios que rodean su figura (su militancia feminista, el morbo de las relaciones entre los miembros del grupo de Bloomsbury, su suicidio…) que es difícil discernir cuanto pesan en el ánimo de sus vehementes admiradores y detractores… hasta que se lee uno un libro suyo. A mí me da igual lo que digan, sus libros tienen algo especial todos (aunque me sigo quedando con “Orlando”)