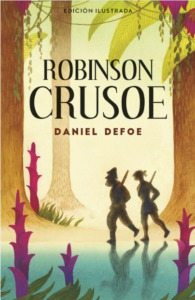 Siento debilidad por los clásicos. Me atrae conocer de primera mano esas historias y esos personajes que han sobrevivido al paso de las décadas e incluso de los siglos, convirtiéndose en iconos de la cultura popular. Por eso tengo una larga lista de clásicos que quiero leer y cada año saldo la cuenta con unos cuantos títulos. Durante 2016, por fin he tachado de la lista de pendientes el Quijote, de Cervantes (bueno, solo la primera parte), El idiota, de Dostoievski, Rojo y negro, de Stendhal o El príncipe y el mendigo, de Mark Twain. Y cuando descubrí la preciosa edición ilustrada que Alfaguara ha hecho de la historia de supervivencia del náufrago más famoso de todos los tiempos, supe que había llegado el momento de atreverme con la primera novela moderna de la literatura inglesa: Robinson Crusoe, de Daniel Defoe.
Siento debilidad por los clásicos. Me atrae conocer de primera mano esas historias y esos personajes que han sobrevivido al paso de las décadas e incluso de los siglos, convirtiéndose en iconos de la cultura popular. Por eso tengo una larga lista de clásicos que quiero leer y cada año saldo la cuenta con unos cuantos títulos. Durante 2016, por fin he tachado de la lista de pendientes el Quijote, de Cervantes (bueno, solo la primera parte), El idiota, de Dostoievski, Rojo y negro, de Stendhal o El príncipe y el mendigo, de Mark Twain. Y cuando descubrí la preciosa edición ilustrada que Alfaguara ha hecho de la historia de supervivencia del náufrago más famoso de todos los tiempos, supe que había llegado el momento de atreverme con la primera novela moderna de la literatura inglesa: Robinson Crusoe, de Daniel Defoe.
Robinson Kreutznaer, conocido por todos como Robinson Crusoe, nace en 1632, en York, dentro de una acaudalada y honorable familia. Pero el jovencito Crusoe, lejos de querer dedicarse el resto de sus días a la abogacía, tal y como le aconseja su anciano padre, está deseoso de conocer mundo surcando los mares. Desobedeciendo a sus sensatos progenitores, se hace a la mar con diecinueve años y, desde el primer momento, parece destinado a que lo persiga la desgracia. Así dan comienzo las aventuras de este hombre, que acabará sobreviviendo veintiocho años en una isla desierta.
Narrada como si de una autobiografía se tratara, Defoe escribió un ficticio diario de supervivencia que, a pesar de ser publicado por primera vez 1719, no ha envejecido nada mal. Al fin y al cabo, por muchos avances tecnológicos que tengamos hoy en día, si naufragáramos en solitario en una remota isla deshabitada, nuestros únicos medios para sobrevivir serían nuestras fuerzas y nuestro ingenio, tal y como le sucedió a Crusoe. Sin embargo, la personalidad de su protagonista sí que chirría vista con los ojos y valores del siglo XXI, o al menos a mí me ha parecido así. La normalidad con la que ejerce el tráfico de personas y ese sentimiento de superioridad racial y moral que manifiesta en sus acciones ha hecho que este personaje no me cayera del todo bien. Sobre todo desde que entabla relación con el indígena, al que bautiza como Viernes porque sí y al que nunca se digna a preguntarle su verdadero nombre, ni siquiera cuando ya se comunican con soltura, además de creerse con el deber de cristianizarlo y alejarlo de sus costumbres «bárbaras».
Este es uno de los riesgos de leer a los clásicos: son el reflejo de una época que puede distar mucho de la actual y con la que no tenemos por qué estar de acuerdo. Es inevitable ver en este célebre personaje literario el ensalzamiento de la supremacía blanca y las virtudes del colonialismo, y eso me ha llegado a irritar como lectora. Pero también plasma valores universales, esos que han hecho que se convierta en una obra atemporal, como el afán de supervivencia del ser humano hasta en las condiciones más adversas y su necesidad de sociabilizar.
Eché en falta un Robinson Crusoe más humano, más emocional, que aparte del miedo o la soledad, sintiera añoranza de los seres queridos, disfrutara de la naturaleza —más allá de proveerse de ella— y demostrase, aunque fuera sutilmente, apetencia sexual. Pero es que este manual de supervivencia tan detallado es, sobre todo, un relato de aventuras y hay que leerlo como tal. Que logre entretener tanto a los lectores actuales como a los de hace tres siglos, tiene mucho mérito. Por eso, tras leer Robinson Crusoe, ya puedo decir con conocimiento de causa que comprendo que esta historia se haya convertido en un clásico y que este luchador náufrago marcara un antes y un después en la literatura inglesa y universal.
Un clásico menos en mi lista de pendientes y un personaje literario más para el recuerdo, tanto por sus virtudes como por sus defectos.
