Victoria, de Joseph Conrad, con ilustraciones de Javier Lerín
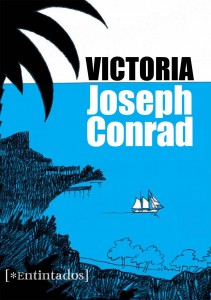 Pasa una cosa con Joseph Conrad: manejaba las palabras demasiado bien, sabía crear demasiada belleza con el lenguaje, y eso puede ser –es– al mismo tiempo un imán y un problema. Ambos aspectos están presentes en Victoria, una obra quizá crepuscular, no de las más conocidas de Conrad, y que ahora nos ofrece en nueva –e ilustrada– edición Jaguar, en su colección Entintados.
Pasa una cosa con Joseph Conrad: manejaba las palabras demasiado bien, sabía crear demasiada belleza con el lenguaje, y eso puede ser –es– al mismo tiempo un imán y un problema. Ambos aspectos están presentes en Victoria, una obra quizá crepuscular, no de las más conocidas de Conrad, y que ahora nos ofrece en nueva –e ilustrada– edición Jaguar, en su colección Entintados.
Dicen que el narrador más habitual de las obras de Conrad es un marino retirado, y tal profesión se puede adivinar fácilmente a las pocas páginas leídas de Victoria. El marino retirado, que es, además, omnisciente, nos presenta enseguida al barón Heyst, un acabado retrato de hombre noble, tanto por cuna y abolengo como, sobre todo, por naturaleza.
Otra cosa de la que nos damos cuenta inmediatamente después del inicio de la lectura de Victoria es que se trata de un personaje, un mundo, una peripecia y un tiempo –y una cadencia también, un ritmo propio de la escritura de Conrad aquí, pero también de la realidad creada por él en estas páginas– pasados, cerrados definitivamente para el hombre de hoy en día. Por eso, Victoria tiene todo el sabor de un relato muy lejano en tiempo y espacio, una leyenda transmitida de forma oral o bien de una vieja historia de marineros propia del tiempo de los grandes imperios ultramarinos, de las ensoñaciones sobre islas del tesoro –figuradas o reales–, de negocios boyantes basados en el carbón, valiosísimo en esa época, gestionados desde las frías ciudades europeas pero llevados a cabo en lejanas tierras tropicales donde el hombre blanco se había enseñoreado y todo el mundo aceptaba y acataba las nuevas jerarquías sin rechistar.
Victoria nos habla de ese tiempo y de las historias de esos hombres, y también de las de las mujeres que vivían a su sombra, apenas sombras ellas mismas: consortes despreciadas o simplemente ignoradas, o bonitas jóvenes codiciadas y amenazadas por hombres de pocos escrúpulos. Una de esas jóvenes, Lena, será rescatada por el noble Heyst, pero su peculiar historia de amor y su humilde ambición de vivir simplemente una vida retirada y libre, serán molestadas y finalmente destruidas por un mundo y unos hombres que, en realidad y visto lo visto, no han cambiado nada desde aquellos tiempos a éstos, y probablemente nunca cambiarán.
Para contarnos la historia de Heyst y Lena y de la maldad o de la torpe malicia que los rodea, Joseph Conrad necesita muchas páginas, y las usa. Las usa como el escritor que tiene tiempo y ganas de adornar su prosa; el tiempo –ya lo hemos dicho, más pausado, más perezoso– de épocas pasadas impregna su estilo. Una conversación se nos cuenta con pelos y señales, sin ahorrar ningún nimio comentario, ningún gesto. Una escena entre dos personajes precisa, porque Conrad así lo quiere, de un moroso preludio donde podemos observar cada ademán, cada movimiento de cada uno de los personajes. Todo se desarrolla tan perezosamente como esas tardes de siesta en las que otro personaje clave, el ruin tabernero Schomberg, se escaquea de su trabajo y dormita, aburrido. Estamos ante una muestra de literatura de principios del siglo pasado, pero también ante una muestra del talento de un orfebre de las palabras que se sabe dotado y decide mostrar su talento, regocijándose en él y proporcionando regocijo a los amantes de los relatos prolijos de sabor añejo, con retratos muy detallados del alma humana, sombría la mayor parte de las veces, según viene a parecer querer decirnos Conrad.
