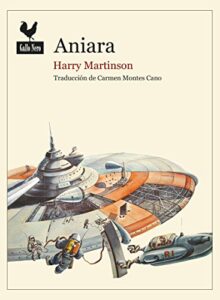 Una nave con ocho mil almas, la goldondra Aniara, surca el firmamento. Su cometido inicial, alcanzar Marte en unas pocas semanas huyendo de una Tierra devastada por las armas nucleares, se ve truncado por una colisión con un asteroide que la deja a la deriva, con suministros para sobrevivir pero sin energía para recuperar el rumbo. Sus pasajeros, pues, tendrán que afrontar en adelante un infinito viaje hacia la nada, una vida entera, o varias, colgando del vacío más absoluto hacia una destrucción segura. El único consuelo relativo que tienen es la Mima, una maquinaria con aliento propio capaz de recrear escenas de la Tierra y cuyo operador (el “mimarob”) se convierte en el principal narrador de este insólito trayecto.
Una nave con ocho mil almas, la goldondra Aniara, surca el firmamento. Su cometido inicial, alcanzar Marte en unas pocas semanas huyendo de una Tierra devastada por las armas nucleares, se ve truncado por una colisión con un asteroide que la deja a la deriva, con suministros para sobrevivir pero sin energía para recuperar el rumbo. Sus pasajeros, pues, tendrán que afrontar en adelante un infinito viaje hacia la nada, una vida entera, o varias, colgando del vacío más absoluto hacia una destrucción segura. El único consuelo relativo que tienen es la Mima, una maquinaria con aliento propio capaz de recrear escenas de la Tierra y cuyo operador (el “mimarob”) se convierte en el principal narrador de este insólito trayecto.
Escrita en la primera mitad de los años cincuenta, paralela a las primeras obras de Arthur C. Clarke y Ray Bradbury, por ejemplo, Aniara se abre combinando la intriga de Crónicas marcianas y la ambición cientifista de 2001. Una odisea espacial, con el añadido de un destino común con la primera y de una inteligencia artificial que recuerda inevitablemente a Hal 9000.
Sin embargo, pronto se descubre que esta obra de Harry Martinson, Nobel de Literatura en 1974, resulta única en su género. Su peculiaridad formal (un poema épico de 103 cantos escrito en sueco), es la puerta de entrada a una epopeya con una belleza tan exquisita como compleja, que se maneja en múltiples planos que se solapan constantemente y que dejan arrinconado el desarrollo narrativo en favor del despliegue lírico. El mimarob se convierte en una especie de trovador, artesano de imágenes cultísimas con las que transmite la deriva hacia el vacío existencial de los supervivientes a través de las diversas etapas de su propio descenso a los infiernos, y Martinson entronca así mucho más con los clásicos griegos que con sus contemporáneos.
¿Quiere decir eso que el libro se vuelve imposible de comprender? No. Pero hay que decir que, en cuanto a su interpretación, recuerda más bien al Guernica: en lo único en lo que estarán de acuerdo todos los lectores que pasen por ella es en la sensación de angustia vital y desasosiego que desprende, hija de una época en la que la escalada nuclear hacía pensar lo peor del futuro de la humanidad. Los habrá que piensen que es sobre todo un ensayo sobre el trauma, que recorre las salas de la Mima en forma de nostalgia de tiempos mejores y arrepentimiento por el pasado, quienes se fijen más en la crítica al desarrollo tecnológico sin alma, quienes vean toda la obra como una profecía en torno a la inutilidad de la existencia humana y a las diversas formas de consuelo que buscamos para no pensar en ello, como la religión o la lujuria. En cualquier caso la enorme fuerza de Aniara calará hondo a cualquiera que se acerque a ella con un mínimo de sensibilidad.
Dado que desconozco la lengua sueca por completo, no puedo juzgar la traducción de Carmen Montes Cano, pero me parece que tiene un mérito enorme que esta obra suene en español como si la hubieran escrito para nuestra lengua. Hay que agradecer la edición y la apuesta a Gallonero: Aniara tiene indudablemente un recorrido comercial limitado a corto plazo, pero a la vez estoy seguro de que las generaciones venideras la seguirán disfrutando igual que las actuales.
Por último, y como curiosidad, queda decir que Aniara fue adaptada para la televisión en los años sesenta por el propio autor, y recientemente ha sido llevada al cine en una película con menos éxito que mérito y que no está de más ver en paralelo a la lectura. En ella, el mimarob es en realidad la mimarob, una posibilidad perfectamente plausible, y se aportan algunas claves que pueden pasar desapercibidas en una lectura superficial del libro. Además, los más valientes pueden atreverse también con la ópera de 1959 Karl-Birger Blomdahl basada en Aniara, un gran éxito en su momento, y con una especie ópera-rock-techno de 1986 que es un verdadero delirio.
