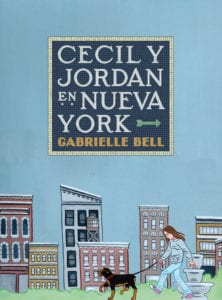 Recuerdo una entrevista de hace unos años a Juan José Millás en la que el escritor hablaba de antónimos. Se preguntaba, por ejemplo, qué era lo contrario de azul. O de árbol.
Recuerdo una entrevista de hace unos años a Juan José Millás en la que el escritor hablaba de antónimos. Se preguntaba, por ejemplo, qué era lo contrario de azul. O de árbol.
Existen, evidentemente, palabras y conceptos que no aceptan fácilmente un antónimo. Sin embargo, hay otros que lo reclaman a gritos y que ven cómo el diccionario no les hace el caso suficiente. Uno de esos conceptos es “exagerar”, cuyo antónimo, nos dicen los de la Academia, es “atenuar” o “empequeñecer”. Puede que sea lo mismo, pero, desde luego, no es igual. De todas formas, a falta de algo mejor y con tal de no incorporar otro anglicismo a nuestro cada día más empobrecido léxico, diremos que Gabrielle Bell es la reina de la atenuación.
Cecil y Jordan en Nueva York es una colección de historias escritas (¿dibujadas?, nunca sé qué término emplear) a lo largo de la década de los 2000 y que muestra la variedad de estilos de esta californiana de adopción. En el anterior libro que reseñábamos de ella, veíamos a una narradora confundida por el absurdo de los aspectos más mundanos de la sociedad. Esa confusión continúa en el libro que nos ocupa, si bien aquí también tenemos otros narradores así como algunos relatos de corte onírico o alegórico. Verbigracia, el primero de ellos, que da título al libro. En él, los dos personajes centrales, que están en Nueva York para promocionar la película de él, las pasan canutas para sobrevivir, hasta que Cecil se transforma en una silla. Sí, así de sencillo, con la misma naturalidad que Gregorio Samsa.
En el apropiadamente titulado “No siento nada”, no hay surrealismo, sino tan sólo esa voraz e hipnotizante cotidianeidad, punteada por un personaje tipo “bicho raro”, y culminada por una visión de “qué pasaría si”. Es un relato magistral que nos muestra a la mejor Bell, la que brilla por su manejo de la atenuación (al final me acostumbraré a la palabrita). “El año de la Arahuana”, otra joyita, nos cuenta una historia parecida, y aquí la autora sabe captar como nadie esa sensación de soledad en compañía, de deseo forzado y de intimidad pública que experimentamos en compañía de otra parejita en celo y que, ventajas de la edad, son ya cosa del recuerdo.
Una de las marcas de un gran autor es la capacidad de hacer que el lector se identifique con historias personales y aparentemente intransferibles. Nuestra autora creció en una familia bastante excéntrica, por decirlo de una manera suave, lo que la convertía, a los ojos de los demás niños, en el bicho raro de la escuela y en irresistible blanco de sus burlas e insultos. Pero es precisamente en sus relatos de estilo más autobiográfico, como “Campamento de verano” o “Pégame”, en los cuales nos ofrece una visión no especialmente nostálgica de su infancia, donde mejor consigue esta identificación del lector.
Bell huye de los primeros planos. Sus viñetas están llenas de figuras pequeñitas, casi siempre de cuerpo entero. En Cecil y Jordan en Nueva York no tenemos grandes expresiones de dolor ni alegría, y el asombro, o mejor dicho, la estupefacción ante el mundo, es también muy comedido. Quién sabe, quizá en una sociedad que en el fondo no es tan cruel como estúpida, la actitud más sensata sea la que nos muestra en algunas maravillosas páginas sin palabras: el silencio. Que, por si no lo sabíais, es una forma de atenuación.
