Cuentos inquietantes, de Edith Wharton
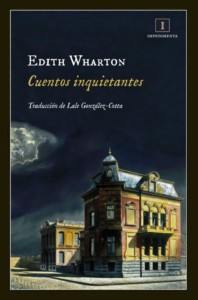 A lo largo de mi vida lectora, me he encontrado con muy pocos autores que me hayan convencido de verdad con el género del relato, cuento o novella. La razón es que ese género da una falsa apariencia de ser fácil, una suerte de sucedáneo o formato menor de la prosa, algo que un escritor hace entre novela y novela o cuando no tiene nada mejor que hacer. Nada más alejado de la verdad: como cualquier escritor que lo haya intentado sabe muy bien, es condenadamente difícil escribir un relato redondo que no deje en el lector la sensación de que el final ha sido demasiado abrupto o precipitado, de que ha quedado una gran parte de la historia fuera de campo y uno tiene que rellenar el hueco con su imaginación o con sus suposiciones, o de que aquello no tiene ni pies ni cabeza y más parece un apaño hecho con retazos abandonados de una novela que el autor abandonó a medio hacer pero cuyo material preparatorio quiere aprovechar. Las sobras, vaya.
A lo largo de mi vida lectora, me he encontrado con muy pocos autores que me hayan convencido de verdad con el género del relato, cuento o novella. La razón es que ese género da una falsa apariencia de ser fácil, una suerte de sucedáneo o formato menor de la prosa, algo que un escritor hace entre novela y novela o cuando no tiene nada mejor que hacer. Nada más alejado de la verdad: como cualquier escritor que lo haya intentado sabe muy bien, es condenadamente difícil escribir un relato redondo que no deje en el lector la sensación de que el final ha sido demasiado abrupto o precipitado, de que ha quedado una gran parte de la historia fuera de campo y uno tiene que rellenar el hueco con su imaginación o con sus suposiciones, o de que aquello no tiene ni pies ni cabeza y más parece un apaño hecho con retazos abandonados de una novela que el autor abandonó a medio hacer pero cuyo material preparatorio quiere aprovechar. Las sobras, vaya.
Y esas múltiples trampas en las que hasta los autores más prestigiosos caen hace que el lector, al acabar de leer uno de tantos relatos fallidos, frecuentemente se quede más perdido que el John Travolta despistado del .gif más de moda. Ojo, que de esto no se salvan ni candidatos/as al Nobel, y no digo más.
Y bien, ¿es Edith Wharton una excepción a la norma? Pues, a juzgar por estos Cuentos inquietantes, en general, sí. Y es que -en opinión de quien esto escribe-, un relato hay que plantearlo de la misma forma en que se plantea uno una novela larga: como una historia que consta de inicio, nudo y desenlace. Repito: desenlace, esa parte de la que tantas veces se prescinde, abocando la historia a un falso final, a un término que existe porque alguna vez había que dejar de escribir y pasar a otra cosa, pero no porque la historia tenga una conclusión de verdad. A Wharton no se le puede reprochar ese descuido; sus historias, en ese sentido, son canónicas, quizá porque el género de misterio y terror sea uno de los que más se prestan al relato corto, dado que basculan sobre una sorpresa o, al menos, una revelación final que es como ese punto del horizonte hacia el cual todas las partes y elementos del relato confluyen. En ese sentido, el relato de misterio es su desenlace y por eso es tan difícil defraudar con un relato así.
Quizá por eso, los cuentos de este libro que más satisfacen y mayor sensación de obra acabada -y bien acabada, se sobreentiende- dejan son aquellos que más se escoran hacia lo misterioso, lo ultraterrenal y lo fantasmagórico. Los dos mejores quedan para el postre: Después y Una botella de Perrier (con implicaciones especialmente horripilantes este último; léanlo, párense a pensarlo y luego me lo cuentan), que, no por casualidad, son cronológicamente también los últimos. Pero también antes de llegar a esa cumbre hay historias muy logradas y plenamente satisfactorias, como La duquesa orante, por ejemplo, extraña pero diestra mezcla de gótico y cómico.
Un escalón por debajo se sitúan aquellos cuentos de temática más terrenal, por así decir, donde el fantasma está agazapado, si es que está, en la mente de los personajes, consiguiendo retratos psicológicos bastante descarnados pero precisos, aunque, todo hay que decirlo, son menos contundentes que los del bloque ya mencionado, careciendo a veces de una parte final lo bastante clarificadora o contundente; tienen esos cuentos un nudo hipertrofiado, o son tal vez únicamente nudo, tratándose éste a veces tan sólo -y no es poco, ojo- de duelos dialécticos o farsas de tipo satírico y crítico sobre ciertas tipologías de la época de Wharton y de épocas pasadas: el matrimonio, con sus tipos de marido y esposa bien definidos y algo caricaturescos; el político; el rufián; la mujer malévola que uno se encuentra en todos los viajes por tren; el arribista, etc. Este bloque de cuentos recuerda a esa serie de culto llamada Historias de la cripta, que estaban basadas muchas veces en la máxima de donde las dan, las toman.
Un aspecto valioso sobre Cuentos inquietantes es, al margen de lo más o menos logradas que estén las historias de forma individual, que nos brinda la oportunidad de disfrutar de un libro muy bien escrito. Es lo que tienen los autores clásicos, por eso siempre merecen la pena. Nunca defraudan. Y si vienen con una buena traducción, como es el caso -de la también prologuista Lale González-Cotta-, tanto mejor.
