Reseña del libro “Desconcierto”, de Richard Powers
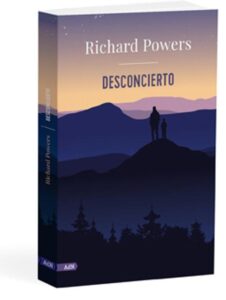
“Aquellos que contemplan la belleza de la tierra encuentran reservas de fuerza que durarán hasta que la vida termine”.
Belleza y muerte. Dos constantes en el devenir del ser humano. La primera, como objetivo. Como motor. Como impulso inapelable e inherente a nuestra naturaleza. La segunda, como lo único cierto que tiene la vida. Ambas, presentes en esta novela íntima y cósmica. ¿Es esto incongruente? Tanto como la vida, entonces. Tanto como lo que puedan tener en común la Astronomía y la infancia. Y resulta que ambas viajan por enormes distancias. Ambas buscan realidades fuera de su alcance. Ambas funcionan a partir de la ignorancia. Y ambas comienzan una y otra vez.
De lo más grande a lo más pequeño entonces. De la contemplación adulta y racional de galaxias y estrellas a la mirada introspectiva de un niño. Estas son las vistas contrapuestas y al mismo tiempo equivalentes que vamos a encontrar en esta novela: la de un padre, Theo, astrofísico con la mente abstraída en el espacio, en tratar de buscar vida inteligente en planetas lejanísimos en base a lecturas y patrones casi invisibles, y que siente que la paternidad, y más desde que su mujer falleció, le viene grande; y la de su hijo Robin, el único planeta realmente inaccesible para su padre, un niño al que hace tiempo que dejó de tratar de sondear y analizar; un universo peculiar, como la mayoría de niños. Más que la mayoría, de hecho. Está situado “en el espectro”. ¿Y no están todos los seres vivos de este planeta pequeño y fortuito en el espectro?, se preguntará con razón su progenitor. Y que cada uno de nosotros somos un experimento que ni siquiera sabemos qué pretende demostrar. Es cierto que Robbie reacciona con ira y dolor desmedidos cuando sus rutinas se cambian y su pequeño mundo se altera, pero posee en cambio una empatía tremenda; una capacidad de amar y de asombrarse de las pequeñas maravillas que la naturaleza pone a su alcance.
No es perfecto, pero hay belleza en sus fallos. Eso dirá de él su madre, Alyssa, personaje principal in absentia. Una activista medioambiental y defensora de los derechos de los animales menuda y risueña (compacta pero planetaria, como la definirá su esposo), cuya fuerza como personaje permea la novela aunque solo esté en el recuerdo. Y resulta que ese recuerdo suyo, esa conciencia de lo que no estamos haciendo bien con el mundo, del sufrimiento de muchos seres vivos, de que el mundo se va al traste y no hacemos nada al respecto, quedó grabado. Participó poco antes de morir en un experimento de neurofeedback por el que sus patrones emocionales fueron transmitidos a una inteligencia artificial. Y cuando la vida se le haga insufrible a Robin, su padre, apesadumbrado por el dolor que siente su hijo y harto de la presión de educadores y médicos sobre la conveniencia de tratar a su hijo con fármacos, decidirá suministrarle esos patrones mentales archivados de su madre.
¿Será un error o un acierto? ¿Lo hace exclusivamente por su hijo…o hay más anhelo que altruismo en sus motivaciones? Eso deberéis decidirlo vosotros, lectores constantes. Por mi parte, puedo opinar sobre el conjunto sin desvelar el final.
Esperaba mucho de esta novela. Y las expectativas son como los deseos que se piden a las estrellas fugaces: no suelen cumplirse. No ha sido este el caso. La anterior novela de Richard Powers, El clamor de los bosques (Premio Pullitzer 2019), me tocó por dentro. No supuso una catarsis —supongo que soy demasiado mayor y demasiado cínico para eso—, pero sí un antes y un después en mi manera tanto de ver la naturaleza, siendo un apasionado de ella, como la propia literatura desde el punto de vista de un escritor. Es un autor este despojado de artificios que logra crear belleza en sus frases desde la sencillez, y que sabe llegar a la fibra sensible del lector. Algo parecido sucede con esta novela, finalista del Booker y del National Book Award 2021, puede que menos ambiciosa tanto en personajes como en trama, pero quizás más madura, al tiempo que más íntima y tierna. Y el personaje de Robin, Robbie, el petirrojo, el niño abismado en sí mismo, el que prefiere escuchar por la noche de su padre cómo puede desarrollarse la vida en un planeta ficticio en vez de un cuento, es el gran acierto de ella. El gran descubrimiento. Nos damos cuenta con él que no es necesaria la voz en primera persona en un personaje —que queda reservada a su padre— para empatizar con él, para desear saber más de él, qué le va a suceder en la siguiente página. Su voz, sus inquietudes, sus miedos, sus deseos, siempre en cursiva, siempre en contraposición a la visión y la voz del padre, le recrean a la perfección en nuestra imaginación. Funciona en la novela a modo de figura mesiánica, no desde la violencia del Paul Atreides de Dune, sino desde la empatía y la ternura del Siddhartha más joven, del Bastian de la primera parte de La historia Interminable o de El principito. Y esa fragilidad que muestra, esa ternura innata, esa preocupación desinteresada y a la vez desgarradora por el bienestar de todos los seres y de mirar el mundo como algo interconectado, parafraseando a la Nobel Olga Tokarczuk, me ha recordado a mí mismo que no solo es bueno, sino que muchas veces es necesario, mirar y remirar el mundo, prestando atención a los pequeños detalles. Dice el autor en un pasaje que este planeta, que según todos los cálculos nunca debería de haber existido, es bueno. Y añado que si lo descubrimos de nuevo con los ojos de un niño, es además profundamente hermoso.
