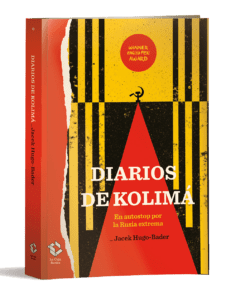 Esta obra, que lleva el certero subtítulo “En autostop por la Rusia extrema”, es una de esos textos necesarios porque al tiempo que rescata la memoria de aquello que no debe olvidarse da a conocer una realidad absolutamente desconocida y que uno cree que puede intuir, pero que escapa de la imaginación, incluso de una entrenada. Hay un párrafo al inicio del libro que resume gran parte de su espíritu:
Esta obra, que lleva el certero subtítulo “En autostop por la Rusia extrema”, es una de esos textos necesarios porque al tiempo que rescata la memoria de aquello que no debe olvidarse da a conocer una realidad absolutamente desconocida y que uno cree que puede intuir, pero que escapa de la imaginación, incluso de una entrenada. Hay un párrafo al inicio del libro que resume gran parte de su espíritu:
– ¡No te vas a creer lo que me pasó! ? exclama Nicolái.
– Sí que me lo voy a creer. Llevo veinte años viajando por Rusia y ya me creo cualquier cosa.
Empecemos por el principio: Jacek Hugo Bader viaja por la autopista de Kolimá, la única que atraviesa la región más grande y extrema de Rusia y que fue construida por los reclusos del Gulag, en cuyos cimientos descansan los huesos de los muchos, muchísimos de ellos, que murieron durante su inhumana construcción. De hecho es conocida como “la autopista de los huesos”. El autor la recorre en autostop y gracias a ello conoce una serie de personajes que son los que dan sentido a un libro que es más que una colección de retratos de personajes singulares, es todo un ejemplo del poder de la literatura.
Diarios de Kolimá recorre no sólo los kilómetros de la autopista que atraviesa Magadán (Kolimá es el nombre de la montaña y del río, pero no de la región), sino la vida y la memoria de sus habitantes, incluso aquella que ellos mismos no quieren recordar. El autor viaja de la mano de Varlam Sharlámov y de Alexander Solzhenitsyn, pero aunque el pasado inevitablemente se filtra en sus páginas (es inevitable) lo que el autor nos retrata es el presente de esa región que encarna gran parte de los males de la Rusia actual, pero también de sus bondades.
Es una región extremadamente rica en oro, plata (y ahora molibdeno) y como tal es explotada con un respeto al medio ambiente, a la legalidad y a las más elementales nociones de justicia básicamente inexistentes. La corrupción de los dirigentes apenas se esconde, cuando no se presume de ella. Cuando el autor entrevista a un diputado extraordinariamente rico, no sólo le mete un fajo de billetes en el abrigo (y se niega a recuperarlos cuando él los descubre, no concibe que un periodista no acepte un soborno), sino que le habla abiertamente de cómo recurre a la violencia para quitarse de en medio a todo aquel que le estorbe. Asiste a una partida de cartas entre un oficial de la FSB y un líder mafioso, una partida de 18 horas en las que se habla de temas que resulta surrealista que se hablen entre un representante de la ley y un delincuente.
En asentamientos en los que todo el terreno de alrededor ha sido ya exprimido y se ha agotado su contenido en oro, los furtivos excavan en los únicos lugares en los que puede quedar algo, debajo de las casas, y lo hacen con tal inconsciencia que los edificios se derrumban sobre sus cabezas.
Sin embargo el tono de Diarios de Kolimá cambia según el autor se aleja de la capital y se acerca a las zonas más remotas. Allí descubre a buena gente, trabajadora y bondadosa y además, la descripción de la naturaleza que va atravesando en tremendamente evocadora. Uno descubre una zona peligrosa, extrema y en la que los valores comúnmente aceptados en las democracias occidentales parecen estar en suspenso, y sin embargo le apetece conocerla.
Otro aspecto verdaderamente curioso es que el consumo de combustible de atravesar Kolimá es posible que sea menor que el de vodka. No es un detalle menor, el autor entra en la intimidad de las personas que conoce y para ello en Rusia, aparentemente, no hay otro camino posible. No hay conversación sin alcohol. Incluso (o especialmente) con los conductores en cuyos camiones se va subiendo, que frecuentemente lo hacen extraordinariamente borrachos.
No quiero entrar en mucho detalle, uno debe conocer a los personajes de Diarios de Kolimá en las palabras de su autor (magníficamente traducido por Ernesto Rubio y Ágata Orzeszek), sin embargo no me resisto a una reflexión final, una de esas que se hace Jacek Hugo-Bader en las que se asoma el pasado: en un momento hace el cálculo del gasto en combustible de una de esas máquinas monstruosas que remueven el terreno en busca de oro y a continuación lo compara con el gasto que suponía alimentar (conforme al infame sistema de raciones de los campos) a la cantidad de presos que habrían hecho falta para mover el mismo volumen de tierra y llega a la conclusión, aunque lógicamente sea un cálculo parcial, de que los campos, el Gulag, supusieron un negocio sumamente rentable. Y dada la ridícula dureza del código penal soviético que surtía de almas a los campos cabe preguntarse si éstos fueron una forma de hacer rentable aquel sistema penal o si al contrario era el Gulag el que demandaba mano de obra gratis y mantenía en marcha el gran terror. Que el motor de la represión fuera económico y no político es una cuestión que merece la pena plantearse.
Andrés Barrero
contacto@andresbarrero.es
@abarreror
