Dioses sin hombres, de Hari Kunzru
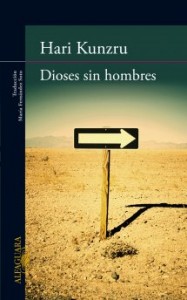
Algunos lugares hablan también de nosotros. Nos cuentan en pasado o en presente. Narran historias de personas que pasaron por allí, pisando por encima, o por debajo, de nuestras huellas, visibles e invisibles. Hombres o mujeres que encajan perfectamente con el número de nuestros pies, se resguardan de la lluvia o el viento en los mismos soportales, tiran de las puertas que tiramos, se apoyan en nuestras paredes y, en el peor de sus días, como nosotros, también se sienten hirientemente perdidos.
En Dioses sin hombres, cuyo hermoso título alude a una cita de Balzac, ese lugar es el desierto de Mojave, en la soñada California. Y alrededor solo arena. Un espacio desprovisto de huellas dactilares, marcas o señales que recuerden si quiera que cualquiera de sus personajes también pasó por allí. Porque allí no hay nada. Allí, el hombre, que es más hombre que nunca, solo se ve a sí mismo. Por fuera y por dentro de la piel. Donde solo duele y solo hay nudos. Y el desierto les devuelve lo que ellos son. O es su autor, Hari Kunzru, el que nos muestra sus verdaderas caras. Una visión probablemente insoportable para sus protagonistas porque, digan lo que digan, no es fácil contemplarse por entero a uno mismo. Es por ello que se buscarán en otras cosas, o entre las estrellas, en este basto desierto, en cuyo centro se sitúan tres columnas rocosas. Tres dedos que se elevan hacia al cielo. Tres tentáculos que brotan de la tierra.
Y es precisamente alrededor de este singular lugar, de estos pináculos, donde los personajes de Dioses sin hombres se dan cita en un espacio atemporal que abarca desde el siglo XVIIII hasta el año 2009 y hablan, entre otros, de sectas y jesuitas, de indios y casi también de vaqueros, de padres de niños autistas, de estrellas de rock y de sexo, drogas y coyotes. Sí, también de coyotes. Seres que, en la mitología americana, están a mitad de camino entre lo físico y lo espiritual. Astutos y estafadores. Escurridizos.
Sin embargo, que no se engañe nadie, esta novela no va de espacios, ni de tiempos, quizás por eso todo confluya, como en una especie de cosmos, una visión universal de siglos e historias paralelas que parecen suceder en un mismo instante, sin relación aparente, aunque existan conexiones. En ella Kunzru teje de manera brillante una especie de espiritualidad abstracta que lo abarca todo. De ahí la importancia de lo extraterrestre, léase dioses también, cuya presencia sobrevuela a lo largo de todos los fragmentos. La necesidad latente de la fe. Esa búsqueda de respuestas en un mundo donde no todo tiene explicación, especialmente las tragedias, pero tampoco los milagros. Algo que está ahí pero no lo está. Que el lector, por designios de su autor, también ve y no ve. Un poco como esos hombres a los que se refiere el título, y la manera que tienen de relacionarse con sus dioses.
No es casualidad, por tanto, que esta novela, la quinta de Hari Kunzru, le recuerde a más de uno a una película. Este libro es cine, y por supuesto literatura, en el más amplio de sus sentidos. Y lo es por su cambio constante de perspectivas, personajes, relatos y contextos que avanzan hacia una única trama. Tratada eso sí, de modo desigual. Pero no importa. Porque su autor construye una perfecta voz narrativa compuesta de muchas voces que no resultan discordantes. Una apuesta arriesgada, ambiciosa y compleja, además de original, de la que todos salimos ganando. Y más, la literatura. Que es también ese lugar del que hablaba al principio. Ese espacio donde todos caminamos y coincidimos. Historias que se cuentan en la calle, como las nuestras, que se repiten una y otra vez, y luego simplemente desaparecen. Como en un desierto. Y no dejan huella. Aunque estén. Visibles. Pero no a la vista. Como tampoco lo están sus personajes para estos Dioses sin hombres, a los que no le deberían faltar lectores.
