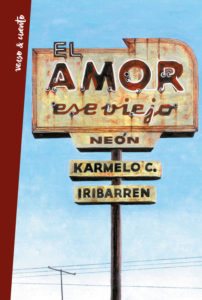 Hubo un tiempo en el que Karmelo C. Iribarren era poco menos que una leyenda urbana. Hablábamos de él, entre cerveza y cerveza, tejíamos complejos planes para asaltar el sanatorio de Mondragón y sacar a Leopoldo María Panero de allí y llevarlo a tomar unas cañas donde Karmelo, del que alguien nos había dicho que perpetraba aquellos poemas que tanto nos gustaban detrás de la barra de un bar. Nos encantaba Karmelo, una versión en bruto, si es posible eso, de Roger Wolfe, uno de los pocos poetas locales que habíamos podido descubrir en nuestra biblioteca municipal estirando un imaginario hilo desde nuestras lecturas de la generación beat hasta la España de los noventa.
Hubo un tiempo en el que Karmelo C. Iribarren era poco menos que una leyenda urbana. Hablábamos de él, entre cerveza y cerveza, tejíamos complejos planes para asaltar el sanatorio de Mondragón y sacar a Leopoldo María Panero de allí y llevarlo a tomar unas cañas donde Karmelo, del que alguien nos había dicho que perpetraba aquellos poemas que tanto nos gustaban detrás de la barra de un bar. Nos encantaba Karmelo, una versión en bruto, si es posible eso, de Roger Wolfe, uno de los pocos poetas locales que habíamos podido descubrir en nuestra biblioteca municipal estirando un imaginario hilo desde nuestras lecturas de la generación beat hasta la España de los noventa.
Nos habíamos hartado entonces, en aquellos últimos años de instituto, de la poesía oficial y de los planes de estudio, con los que nunca llegamos a pasar de Miguel Hernández. Era como la propia birra: sabíamos que nos gustaba aquella mierda, pero todas las que nos ponían nos parecían un poco amargas. Ansiábamos el momento en el que, como nuestros mayores, descubriéramos una que calmase nuestra sed, nos emborrachara… y pudiéramos tragar sin arrugar el ceño. Karmelo lo fue, por lo menos por una buena temporada, con el añadido morboso de lo difícil que era hacerse con uno de sus libros, siempre agotados, lejanos, distantes, y con lo poco que sabíamos de su biografía. Su verso era y es certero, en las antípodas de lo barroco. Humano, desprovisto de alharacas, cercano como ninguno. Brutal, descarnado, real. Sí, sobre todo real. Porque a las once de la mañana estudiábamos el locus amoenus, pero lo que nos encontrábamos a las once de la noche, la hora mágica entonces para nosotros, era el humo de los bares, el rimmel de las mujeres, las vomitonas y los primeros desengaños. Y aquello no aparecía mencionado en Gonzalo de Berceo, estaba en Karmelo Iribarren, con aquella C en medio que nos recordaba tanto a los Rayos-C brillando en la oscuridad, cerca de la puerta de Tannhäuser.
Siguiendo con la analogía, poco tiempo después descubrimos las drogas. Nuestras lecturas se ensancharon, nuestros anaqueles se multiplicaron e Internet nos trajo tanta poesía que nuestros pequeños cerebros reventaron y nos terminaron llenando las paredes del cráneo de los restos dispersos de todo lo que habíamos leído durante aquellos años. Cuando llegó el momento limpiar aquel desastre, alguien, en algún bar, de nuevo, mencionó a Karmelo C., y corrimos a su encuentro una vez más. Nostalgia, lo llaman.
Sorpresa. La leyenda urbana se había convertido en una figura de culto para una generación, o dos, más allá de la nuestra. Los poemas que habían llenado nuestras conversaciones, que nos transmitíamos boca a oreja, que memorizábamos o manuscribíamos, ahora aparecían en Twitter, en Facebook, en Instagram. El poeta maldito, la leyenda urbana, había dejado de serlo y nosotros casi ni nos habíamos enterado.
Así que toca ponerse al día. Aunque precisamente su último libro, El amor, ese viejo neón, no aporta gran cosa a la trayectoria pasada de Iribarren, casi diría que ni siquiera a los que todavía alcanzamos a comprar su poesía completa (Seguro que esta historia te suena) cuando Renacimiento lo publicó en 2005. Es normal, es su octava antología, que se dice pronto para un poeta vivo que no ha llegado a los 60 años. El amor, ese viejo neón, que publica Aguilar, tiene la particularidad de reunir sus mejores poemas en torno al amor, o diría más bien que sobre el amor y las mujeres, una categoría aparte en Karmelo Iribarren. Como en otras ocasiones, ahí están la desesperación, los tragos de más, el cariño de menos. También el brillo de las pequeñas cosas, los cierres magistrales en versos de métrica irregular y dispar, esa manera de mirar la vida desde el fondo de la barra a través de unas gafas, nunca mejor dicho, de culo de vaso de alcohol. Se abre con cuatro poemas inéditos, y termina con una selección de sus aforismos, más recientes, ideal para aquellos que quieran rellenar su Twitter pero quizá un poco insustancial para los demás.
Nada nuevo, pero tampoco nada desdeñable. Quizá un libro adecuado para empezar con K. Para algún chaval de instituto como lo éramos nosotros hace veinte años, alguno aburrido tras horas de análisis literario de Rubén Darío, o desesperado después de los veinte poemas de amor de ya saben quién. Alguno al que, si está leyendo esto, le diría: te gusta la poesía, y lo sabes.
Ahora hazme caso, ve a buscar El amor, ese viejo neón y agárrate fuerte.

1 comentario en «El amor, ese viejo neón, de Karmelo C. Iribarren»