Reseña del libro “El arte de mirar al cielo”, de Trent Dalton
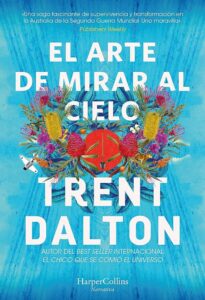
Hay novelas, como personas, que nos están predestinadas. Sí. Hay ocasiones en las que hay que dejar el cinismo a un lado y aceptar como un regalo lo que la vida nos pone por delante. Fue lo que me ocurrió con El arte de mirar al cielo, traducción sui generis del original All Our Shimmering Skies o Todos nuestros cielos resplandecientes, que, en mi modesta opinión, se acerca mucho más al trasfondo y al mensaje de la novela.
El súbito palpitar de corazón surgió en cuanto leí el título de la novela (incluso a pesar de la traducción) en el correo donde me llegó la información acerca de ella. No por la portada, no. Como en el caso de las personas, me son superfluas. El título. Porque me remitió de golpe a una novela que tengo escrita ―y perdida en el cajón de un editor― , en la que tengo puestas más dudas que esperanzas, y donde el cielo y el arte de observarlo y conversar con él juega un papel trascendental. Así que me lancé a la sinopsis. Uf. Mariposas en el estómago: una niña de protagonista, con su visión particular y mágica del mundo; una pérdida, una situación vital complicada; su manera particular de buscar respuestas en el cielo; ser impelida a un viaje, a una odisea por un mundo terrible y maravilloso, acompañada de personajes extraños y amigables y de otros peligrosos, que le harán cambiar su manera de entender el mundo.
El pálpito se mantuvo, afortunadamente más indicativo de una premonición que de un posible infarto. Y leerla superó con creces mis expectativas, tanto en cuanto a las similitudes que encontré ―salvando las propias (y obvias) de la diferencia de talento con el autor, Trent Dalton, y su maestría a la hora de estructurar tan brillantemente su obra― como al simple dejarme deleitar como lector por esta odisea de puro realismo mágico, que me ha traído reminiscencias de un libro que reseñé aquí hace algún tiempo, El mundo de piedra, de Joel Agee. Ambos tienen niños por protagonistas, están ambientados en épocas de cambio y fractura para el mundo, y porque lo pétreo ―en este caso es refugio y abismo para Pira, su prota, mientras que en El arte de mirar al cielo es el temor de Molly, la niña, a que su corazón se vuelva de piedra por mor de una maldición que ella cree que ha recaído sobre su familia― es fundamental como metáfora. Tampoco he podido dejar de pensar mientras la leía en Haruki Murakami, en su estilo y comprensión onírica de la realidad, en sus protagonistas adolescentes, aunque el estilo de Dalton me atrevería a decir que es más conciso, menos ampuloso, e igual de bello; ni en Michael Ende, porque la odisea de Molly es la de Bastian en la segunda parte de La historia interminable, llena de dolor pero también de renacimiento, y la propia Molly es la inolvidable Momo, o al menos, una imagen especular y más pegada a la tierra de ella, más real incluso, pero con su misma forma particular, íntima y mágica de ver el mundo.
El arte de mirar al cielo es una novela que engancha desde el primer párrafo, y esta afirmación, tan manida (aunque menos edulcorada) que la que encabeza esta reseña, es tan cierta como difícil de validar para uno que ha leído mucho, y mucho de este tipo de novelas. No es nada sencillo. Y quizá en este adjetivo radica el quid: en la sencillez, en la facilidad que tiene el autor para tocar la fibra sensible del lector casi sin proponérselo, sin artificios; desde la sinceridad con la que los protagonistas ven y sienten y que el autor, de manera magistral, logra hacer compartir casi sensitivamente al lector. Y el paisaje más exuberante del interior profundo de Australia se convierte ante nuestro sentidos en un Edén, en un vergel primigenio que exploraremos y sentiremos al tiempo que lo hacen ellos.
En definitiva, este libro ha logrado en mí lo que pocos, muy pocos, han conseguido antes. No solo devolverme esa ilusión perdida en retomar la escritura, sino también la esperanza. Porque ha logrado erizarme la piel y sacarme las lágrimas; lavar la tierra que cubre mi duro corazón de piedra y lograr, durante unos momentos al menos, que un cálido y resplandeciente dorado surja de él.
