El índice del miedo, de Robert Harris
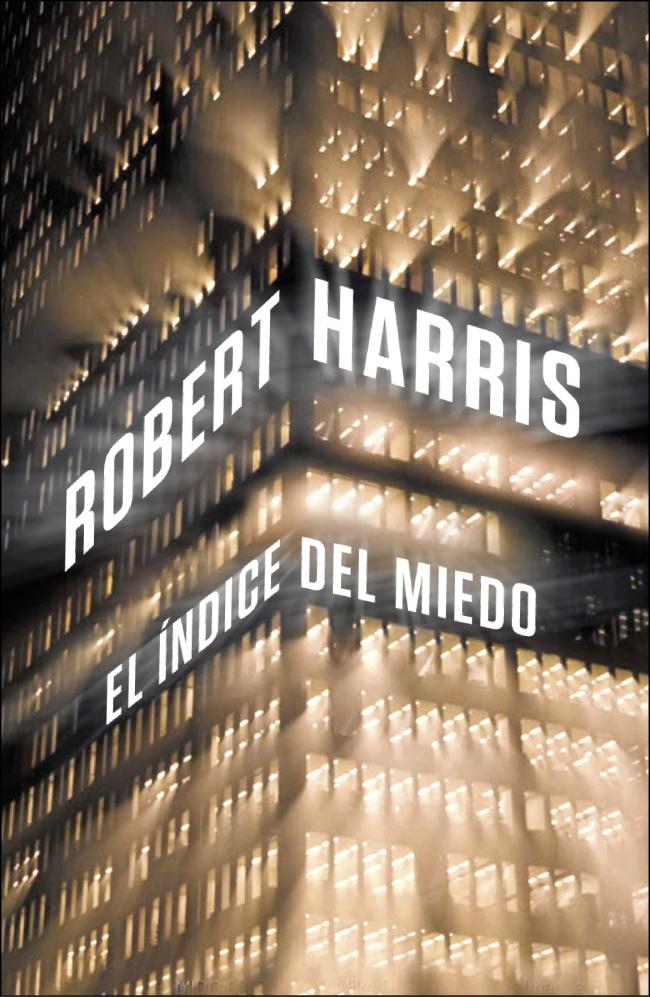
“Recuerdo a un par de agentes de Goldman que casualmente estuvieron vendiendo en corto seguros de compañías aéreas en la mañana del 11 de septiembre. Cuando se estrelló el primer avión, entrechocaron las manos en medio de la oficina”.
Espeluznante, ¿verdad? Es un fragmento de la novela más reciente de Robert Harris, El índice del miedo, escrita en 2011 y, por tanto, muy ligada a la actualidad de la crisis financiera y de deuda que sacude al mundo occidental y a sus mercados, y que apareja –o es consecuencia de– una crisis moral. El hombre occidental ha perdido el oremus; sabe qué está bien y qué está mal, pero no le importa saltar de un lado a otro de la línea que los separa, si ello conviene a sus intereses de pura satisfacción egoísta. Es un mundo de tramposos y de codiciosos, donde la avaricia y el afán de poder por el placer del poder mismo han barrido los fundamentos de la especie humana, lo que nos hace personas: el sentido ético, el instinto de fraternidad y de solidaridad.
El índice del miedo es una novela de ficción, pero, desgraciadamente, a ninguno nos cabrá duda alguna de que el fragmento que he reproducido corresponde a la realidad. Y las 334 páginas de El índice del miedo no son más que el desarrollo, en forma de ficción muy, muy parecida a la realidad, de eso que leemos condensado en esas breves dos frases: la inmoralidad consustancial al hecho de amasar dinero a espuertas por el mero amor al dinero, y los medios a los que se recurre para conseguirlo. A mi entender, al menos una de las tesis que desarrolla Robert Harris en El índice del miedo es que la tecnología puede ser cada vez mejor, avanzar de forma ilimitada y convertirse en algo asombroso; pero nunca será tan asombroso –para mal– como la naturaleza humana, siempre inmutable, siempre tristemente predecible cuando se trata de acumular poder y riquezas, cuantas más, mejor.
Para ahondar en esta idea, Robert Harris se sirve de un oscuro y muy exclusivo hedge fund con sede en Ginebra, la otra cara de centros de finanzas como la City de Londres o Wall Street: una ciudad pequeña, plácida y discreta, donde los magos de las finanzas procuran pasar desapercibidos. Uno de esos magos es el cerebro del hedge fund, Alex Hoffmann, una especie de genio de la ciencia y las matemáticas que ha ideado un algoritmo capaz de actuar por sí solo como megacorredor de bolsa en todos los mercados del mundo, las 24 horas, y proporcionar a los clientes del hedge fund beneficios multimillonarios en sólo unos segundos. Pero lo mejor no es eso: lo mejor es que Hoffmann ha desarrollado el algoritmo de modo que es capaz de operar por sí solo, valorando la información que le llega de medios de comunicación de todo el mundo y tomando decisiones sobre qué comprar y qué vender. En realidad, Hoffmann no es un financiero, faceta encarnada por su socio, el muy diplomático y engañador Hugo Quarry. Sus clientes son dueños de algunas de las mayores fortunas del mundo, y las dos cosas que más les gustan son aumentarlas cada día más y lamentarse de las injusticias a que los someten los gobiernos del mundo por el mero hecho de ser tan ricos. Bueno; todo marcha bien en la cumbre, hasta que inesperados sucesos trastocan la vida de Hoffmann, poniendo en peligro todo su mundo, incluida su empresa, y aquello que la sostiene.
El índice del miedo es una novela atípica: toca varios géneros sin llegar a quedarse en ninguno. Es un poco thriller, un poco novela científica, un poco ciencia–ficción, con una pincelada de ficción apocalíptica. El algoritmo que casi protagoniza El índice del miedo es algo terrorífico, cierto; pero, en el fondo, Robert Harris no inventa nada nuevo –la rebelión de la máquina contra la inteligencia del hombre–, sólo le da un barniz muy actual. Y, de todos modos, aunque esa ficción es muy resultona, lo mejor de El índice del miedo es aquello que no es ficción: cómo la codicia del hombre puede acabar con todo lo humano, aunque nadie se inmute, aunque parezca que no ha pasado nada. La verdadera maldad, parece decirnos El índice del miedo, el verdadero monstruo ya lo conocemos desde hace tiempo, y nada puede superarlo. Y la culpa de la crisis que padecemos debemos buscarla ahí mismo.
