Reseña del libro “El jardín de vidrio”, de Tatiana Tibuleac
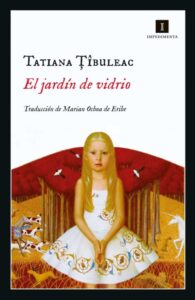
Desde luego Tatiana Tibuleac cuenta bonito las desdichas. Eso no las hace menos tristes pero sí que confiere a su relato una gran belleza, delicada pero contundente, que permite al lector empatizar con los protagonistas, emocionarse de todas las maneras que caben en las palabras.
Debo decir que mi compañera Virginia Garza ya reseñó previamente este mismo libro, probablemente con más fortuna y de forma más certera que yo, lo que me permite afrontar esta reseña con cierta libertad para enfocarla de forma más personal. Lo de siempre, vaya, pero esta vez con una buena excusa.
Si tener algo que contar es el mejor punto de partida para escribir una buena historia, convendrán conmigo en que hay profesiones o vivencias que permiten al escritor partir con una cierta ventaja. A priori y con un inmenso margen de error, las memorias de, qué sé yo, un marino mercante, un pirata, un sirgador o de alguien cuyo pueblo se sumergió en las aguas de un pantano pueden parecer más interesantes que las del charcutero del barrio, por poner un ejemplo. Pues El jardín de vidrio añade una condición a esta extensa nómina de experiencias que abonan el terreno de la literatura, la de moldavo. Pero no cualquiera, la de moldavo criado en los años de presencia soviética en esa república. Y no es así por las condiciones de vida, por cuestiones económicas, sociales, históricas o culturales que, mal que bien, debieron ser similares en otras repúblicas. La razón es el lenguaje, cómo puede marcar a una generación darse cuenta de que han aprendido, han amado, han escrito, han leído en una lengua que no existe. La influencia rusa durante la época soviética hizo que los nativos aprendieran y se expresaran en ruso, quedando el idioma natal reducido a zonas rurales. No sólo se hablaba poco sino que se consideraba una costumbre de gente pobre, atrasada. Eso tampoco es nada del otro mundo, ha pasado y seguro que sigue pasando en muchos lugares. Pero lo diferente en que su propia lengua, que viene siendo el rumano (que se escribe el alfabeto latino), se aprendía traspuesta al alfabeto cirílico, de modo que para esos niños y niñas el moldavo era un rumano escrito en ruso. Con el colapso de la Unión Soviética se rechazó el ruso y se volvió al rumano, pero quienes lo habían aprendido con caracteres cirílicos se encontraron con que sabían hablar su propia lengua, pero no leerla ni escribirla. El potencial literario de esa circunstancia me parece inmenso por el impacto psicológico que algo así debe tener en aquellos a quienes afecta y creo que es el caso de la protagonista, cuya vida es todo un catálogo de desdichas pero a la que nos e entendería del todo si no se tuviera en cuenta esta circunstancia.
Antes de entrar en otros temas permítanme dos cosas más sobre este: siento un gran respeto por la labor de los traductores y en este caso, teniendo en cuenta las dificultades que presenta un libro en el que la lengua es uno de los protagonistas, no puedo sino dedicarle unas palabras al magnífico trabajo de Marian Ochoa de Eribe. Sospecho que un libro como este debe ser, para una traductora, además de un reto profesional todo un desafío emocional. Y finalmente una referencia para quienes quieran ahondar en este particular universo literario que es Moldavia y su capital, Chisináu: hace tiempo tuve el placer de reseñar a otro autor moldavo que me gustó mucho: Vladímir Lórchenkov, me permito recomendárselo aquí de nuevo.
El jardín de vidrio, es un libro duro, poca justicia le haría a Lastochka, la protagonista, si simplemente dijera que ha tenido una vida difícil. Pero lo interesante de su experiencia es, en primer lugar, que de una forma u otra forma las supera. No conquista la felicidad, ni siquiera los sueños que logra cumplir le proporcionan el menor espejismo de alegría, pero sigue viva y créanme, no es poca cosa. Por otro lado, si de pequeña, cuando vivía en un terrible orfanato en el que sufría abusos hubiera hecho una lista con las cosas que quería en su vida: un hogar, una familia, amigos, dinero, una profesión, cosas así, seguramente se vería obligada a aceptar que las consiguió todas, pero ninguna de ellas acompañada del bienestar que se supone que debe acompañarlas. No son las cosas ni las experiencias sino las personas y las emociones lo que le falla persistentemente. Quiere una figura materna y la consigue, Tamara Pavlovna, solo que en lugar de adoptarla la compra y en lugar de proporcionarle un hogar feliz la explota inmisericordemente. Quiere una educación y la obtiene pero la que le proporciona inicialmente su madrastra es de una gran crueldad y posteriormente en el colegio se encuentra con el problema que comentábamos de la lengua. Una alumna brillante que de repente no sabe escribir. Cosas similares se pueden decir dude todos los aspectos de su vida, todo aquello cuya consecución debiera proporcionarle felicidad lo que en realidad le regala es dolor. Ni siquiera la terrible experiencia del orfanato es en blanco y negro, tiene un lado positivo y es que la comparación con él le ayuda a superar muchas de las vicisitudes posteriores.
Pero si hay una circunstancia en blanco y negro, en negro concretamente, su resentimiento hacia sus padres biológicos a quienes se dirige en el libro siempre desde el dolor. No diré odio porque si fuera esa la emoción probablemente no le dolería tanto, pero sí que me llama la atención que de todas las cosas que le suceden, el abandono de sus padres es la única que no consigue naturalizar, el único dolor cuya cronificación no lo hace llevadero.
Con muchas de las situaciones que vive Lastochka en El jardín de vidrio se puede establecer un paralelismo con la propia historia reciente de Moldavia, lo que reafirma mi idea de que es un escenario literario muy fecundo, pero yo prefiero leerla como la historia humana terriblemente conmovedora que es. La lectura provoca tantas emociones que leerla desde otro lugar que no sea la empatía se me haría raro. Es difícil, porque es el lugar desde el que se sufre, pero es el único que hace justicia a un libro de una sensibilidad tan especial como este de Tatiana Tibuleac.
Andrés Barrero
contacto@andresbarrero.es
@abarreror
