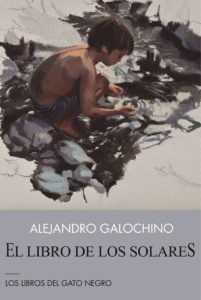 Antes que nada tal vez deba advertirles que El libro de los solares no es una obra al uso de las que pueblan hoy día las librerías, y no lo es porque como idea general es mejor, es decir, no es una obra de entretenimiento escrita por diversión o trabajo, sino una obra sincera, desgarrada y escrita, probablemente, por necesidad. Puede uno leerla como quiera, naturalmente, está bellamente escrita y es francamente entretenida, pero sinceramente creo que el esfuerzo de Alejandro Galochino por hacer literatura de verdad merece algo más que un lector atento, merece la emoción de las grandes citas, merece los ojos de descubrir, merece ser leído con sentimiento, a corazón abierto. Si se hace así probablemente descubrirá cómo las palabras que pueblan El libro de los solares tienen la mágica virtud de transformarse en imágenes, en magdalena, por qué no, y transportarle a uno a sus propias experiencias, a su infancia y a su aturdida juventud. No importa que las vivencias de lector y protagonista coincidan, eso es lo que hace grande la literatura, es el sentimiento que hay detrás lo que logra que uno saboree los langostinos de la cena de nochevieja de una casa con vistas a solares de Zaragoza y a la vez recuerde las cenas de su propia infancia aunque estuvieran en otro lugar y se degustaran otros manjares.
Antes que nada tal vez deba advertirles que El libro de los solares no es una obra al uso de las que pueblan hoy día las librerías, y no lo es porque como idea general es mejor, es decir, no es una obra de entretenimiento escrita por diversión o trabajo, sino una obra sincera, desgarrada y escrita, probablemente, por necesidad. Puede uno leerla como quiera, naturalmente, está bellamente escrita y es francamente entretenida, pero sinceramente creo que el esfuerzo de Alejandro Galochino por hacer literatura de verdad merece algo más que un lector atento, merece la emoción de las grandes citas, merece los ojos de descubrir, merece ser leído con sentimiento, a corazón abierto. Si se hace así probablemente descubrirá cómo las palabras que pueblan El libro de los solares tienen la mágica virtud de transformarse en imágenes, en magdalena, por qué no, y transportarle a uno a sus propias experiencias, a su infancia y a su aturdida juventud. No importa que las vivencias de lector y protagonista coincidan, eso es lo que hace grande la literatura, es el sentimiento que hay detrás lo que logra que uno saboree los langostinos de la cena de nochevieja de una casa con vistas a solares de Zaragoza y a la vez recuerde las cenas de su propia infancia aunque estuvieran en otro lugar y se degustaran otros manjares.
No es fácil describir la temática de esta obra, puestos a imaginar aventuro que Alejandro Galochino se propuso, conscientemente o no, regar sus raíces y hacerlo con palabras, que no hay abono mejor, porque de todas las facetas que adornan El libro de los solares, además de lo antedicho, puede que la mirada con la que el protagonista mira a sus mayores, una mirada inteligente y exhaustiva, sí, pero plena de respeto y cariño, sea uno de sus principales atractivos. Y esa mirada retrospectiva no es sólo una búsqueda de su propia identidad, también es una reivindicación de una existencia más sencilla, más apegada a las tradiciones y la naturaleza. El protagonista es un caminante perseverante y cuidadoso, y así, como pasea, es como recuerda, con memoria trashumante. Igual que guarda las colillas de los cigarros en los bolsillos para no alterar un entorno natural al que se llega con veneración humboldtiana, cuida cada palabra, cada detalle para transmitirnos los escenarios pasado y las vidas que los poblaron.
No busquen frases cortas ni lugares comunes, no busquen ideas sin riesgo ni sentimientos impostados. Es una obra tan natural como las verduras de la huerta que le da al protagonista su tía Paquita o los ternascos de su tío Ángel. Una obra que nace de la tierra, cultivada con sabiduría.
El libro de los solares es diverso en escenarios (Zaragoza, Ansó y París) y en tiempos, aunque mi preferido es el de la infancia de un niño que entre la ventana de la televisión y la de la casa prefiere la segunda. El lenguaje es muy cuidado, da la sensación que cada una de las frases ha sido peleada como la decisiva, y está plagado de imágenes hermosas como esa de que el sonido del tenedor al batir huevos es la banda sonora con la que envejecieron nuestras madres. Diría, si tuviera que definirlo y se supone que debo hacerlo ya que esto es una reseña, que no es sólo una búsqueda personal, es la crónica de una generación de una parte de la población que tuvo que aprender a convivir con una fractura entre su vida y sus raíces, gente aparentemente feliz y plena que sin embargo tuvo que dedicar una parte importante de sus recursos psicológicos a luchar contra la desubicación. Gente con raíces de campo obligadas a brotar en una vida urbana. Mientras lo leía no podía quitarme de la cabeza un libro que leí este verano, La España vacía (de Sergio del Molino, paisano del autor) con el que probablemente tenga poco que ver pero que sin embargo me parece que lo que uno explica desde el ensayo, lo ilustra el otro desde la ficción.
No quisiera finalizar sin destacar una virtud más: la maestría de Alejandro Galochino en el uso de los localismos y de las voces de los personajes. Los maños son muy maños, pues, y en los franceses se nota su condición en la voz, pero permítanme que califique de deliciosos los pasajes en que los personajes de Ansó se expresan en su lengua propia (que ya sé que habrá quien me repruebe el término y proponga “dialecto” en su lugar pero desde que leí a un lingüista que un dialecto es una lengua sin ejército desarrollé cierta aversión al término). En este sentido El libro de los solares va más allá del respeto y el cariño por la tradición que cité anteriormente, en lo que al ansotano se refiere, al menos para los legos en la materia es todo un tesoro y no porque mantenga viva una lengua a la que no le supongo excesivos hablantes, sino porque nos la descubre con toda su belleza, que es enorme.
En definitiva nos encontramos ante un libro-acontecimiento, ante una experiencia literaria de las que cambian vidas, y no sólo la del autor, porque tiene la capacidad impagable de reconciliar a las personas con su pasado, con sus raíces, aunque no se haya parado a pensar en ello. No se trata solo de conocer y reconocer las vidas sencillas y extraordinariamente esforzadas a las que debemos las nuestras, sino de sentirnos orgullosos de ellas para así asumir esta época nuestra tan diferente de aquella en la que los solares que eran el reducto de libertad de la infancia y hoy se convierten en centros comerciales, los que tienen suerte y no acaban por ser abandonados monumentos a la futilidad del modelo de la crisis. Nunca puede uno asegurar qué busca una autor, pero afortunadamente puede felicitarse por lo que encuentra que no es sólo una gran novela, sino también el ansiolítico más hermoso que recuerde haber leído en mucho tiempo.
Andrés Barrero
contacto@andresbarrero.es
@abarreror
