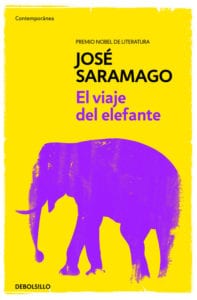 Ya he contado por aquí, más de una vez, mi debilidad por José Saramago. Los últimos libros que he leído del nobel portugués han sido el volumen que recogía todo su teatro y su cuaderno de 1998 perdido, pero ya tenía ganas de reencontrarme con su vertiente narrativa, sin duda, mi favorita de todas las que cultivó. Y lo he hecho con El viaje del elefante, novela publicada por primera vez en 2008. En ella, Saramago rememoró el regalo con el que Juan III, rey de Portugal, agasajó al archiduque Maximiliano de Austria: un elefante asiático llamado Salomón. Para la entrega, el animal tuvo que viajar desde Belém (Portugal) hasta Valladolid (España), donde fue entregado al archiduque —cuyo único mérito para recibir semejante presente era ser yerno de Carlos V—, y después continuar, junto al séquito real, hasta Viena, último destino del paquidermo.
Ya he contado por aquí, más de una vez, mi debilidad por José Saramago. Los últimos libros que he leído del nobel portugués han sido el volumen que recogía todo su teatro y su cuaderno de 1998 perdido, pero ya tenía ganas de reencontrarme con su vertiente narrativa, sin duda, mi favorita de todas las que cultivó. Y lo he hecho con El viaje del elefante, novela publicada por primera vez en 2008. En ella, Saramago rememoró el regalo con el que Juan III, rey de Portugal, agasajó al archiduque Maximiliano de Austria: un elefante asiático llamado Salomón. Para la entrega, el animal tuvo que viajar desde Belém (Portugal) hasta Valladolid (España), donde fue entregado al archiduque —cuyo único mérito para recibir semejante presente era ser yerno de Carlos V—, y después continuar, junto al séquito real, hasta Viena, último destino del paquidermo.
¿Cómo supo Saramago este hecho acontecido entre 1551 y 1552? Gracias a una cena en un restaurante llamado El Elefante, en Salzburgo, donde unas figuras de monumentos europeos —entre ellos, la Torre de Belén de Lisboa— señalaban el itinerario de aquel viaje insólito.
En las páginas de El viaje del elefante, Saramago afirma: «El pasado es un inmenso pedregal que a muchos les gustaría recorrer como si de una autopista se tratara, mientras otros, pacientemente, van de piedra en piedra, y las levantan, porque necesitan saber qué hay debajo de ellas. A veces les salen alacranes y escolopendras (…), pero no es imposible que, al menos una vez, aparezca un elefante». Quien haya visto un elefante sabe lo que impresiona estar ante el animal terrestre más grande del mundo. Quien conoce sus comportamientos y habilidades, queda impresionado por sus muestras de duelo, compasión y altruismo, ejemplos evidentes de su inteligencia. Y quien ha oído hablar de las barbaridades a las que los someten los humanos para apoderarse del marfil de sus colmillos, irremediablemente se compadece de estos animales. No es extraño, por tanto, que Saramago quisiera rendirle un homenaje al majestuoso Salomón, relatando su odisea.
¿Qué logística fue necesaria para recorrer tan larga distancia con un elefante de ese tamaño? ¿Qué tensiones suscitó custodiar este regalo real? ¿Cómo era el cornaca encargado de dirigir los pasos de Salomón? Esas son algunas de las preguntas que se hizo Saramago para escribir El viaje del elefante. Para darles respuesta, hizo acopio de la documentación histórica que tuvo a su alcance y rellenó los huecos restantes con su imaginación, siempre en busca de la coherencia del relato.
Si el viaje transcurrió tal y como lo narró Saramago es imposible saberlo, pero si por algo es poderosa su narrativa es porque siempre nos deja con la sensación de estar ante la esencia de la verdad, dando voz a los que siempre callan, como el cornaca y el elefante, y relegando al segundo plano a quienes así lo merecen por sus comportamientos cínicos y banales, como los archiduques y curas de esta y de tantas historias.
El viaje del elefante es una prueba más de cómo a Saramago lo mismo le valía un hecho real o imaginario que un hombre o un animal para poner en evidencia los defectos y virtudes del alma humana. Por eso, para mí, leer a Saramago es como desentrañar la vida y a nosotros mismos: no es fácil, pero siempre merece la pena el esfuerzo.

El nombre del elefante era Solimán. Decir que se llamaba Salomón es ponerse del otro lado del cornaca y el elefante, porque el cambio de nombre es un avasallamiento de la identidad de ambos.
Nunca leí un libro con tanto placer (encanto) cómo este.
El momento en que el autor se queda dormido y los personajes se pierden en la niebla hasta que el barritar de “Salomón” lo despierta y entonces vuelven a encontrar el camino es único!