Ensayos de incertidumbre, de Juan Benet
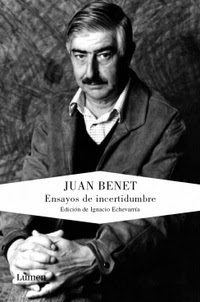
Juan Benet desarrolla sus lúcidas y originales, y en ocasiones polémicas, teorías sobre crítica literaria y sobre el acto de escribir en esta colección de ensayos, artículos y conferencias.
Cuando estamos enfermos buscamos la opinión de un médico. Si el coche hace un ruido raro, preguntamos al mecánico. Sin embargo, no es nada infrecuente que para estar al día sobre política, economía, arte o sociología recurramos a ensayos o artículos firmados por un escritor de renombre, que no solo no es ninguna autoridad en la materia, sino que cada semana opina de un asunto diferente. Pero confiamos en su criterio porque nos suena su nombre y se trata de un señor que se expresa muy bien.
Si resulta que desconfío de los escritores que aprovechan su popularidad para opinar sobre todo, ¿por qué les recomiendo ahora una colección de artículos, ensayos y conferencias sobre literatura y crítica literaria escritos por alguien que efectivamente escribía de un modo magistral, pero que no era crítico literario y que en lo que respecta a la escritura se consideraba un aficionado que escribía a ratos muertos?
Quizá Juan Benet no fuera la persona más autorizada para teorizar sobre literatura, pero de él se pueden decir dos cosas que no se pueden decir de mucha gente: era una persona extraordinariamente lúcida y no tenía problemas en decir lo que pensaba, por mal visto que estuviera y mucho que pudiera perjudicarle personalmente. Esto ya basta para que a uno le entren ganas de leer sus escritos. Además, por mucho que no se considerase un autentico escritor y mucho menos un crítico, basta leer los artículos de Ensayos de incertidumbre para darse cuenta de que no era precisamente un ignorante en la materia.
Leyendo esta recopilación, se diría que a Juan Benet no le caían simpáticos los críticos literarios. En realidad, más que de animadversión se trataba de la convicción de que escritor y crítico se situaban en posiciones antagónicas:
“Pero es preciso recordar que un novelista, como cualquier tipo de artista, esencialmente lo que pretende hacer es una obra singular y propia, que se destaque de entre las obras de su género que aparecen habitualmente y que de algún modo introduzca una nueva dirección en el arte. Que lo consiga o no será una prueba de su talento y aptitud para llevar a cabo tal propósito, pero cualquiera que sea el resultado bien puede decirse que su intención primera se cifra en la originalidad. (…) En cierto modo el mayor riesgo no es tanto alcanzar la originalidad ―lo que supone la prueba de aptitud de uno mismo con sus propios cánones― como el ser comprendido y reconocido no tanto por el público lego cuanto por el experto literario. Este último es un hombre formado contra la originalidad. (…) Ningún libro que aparezca recién salido de la imprenta debe cogerle por sorpresa y aun cuando no lo entienda cabalmente, siempre encontrará en él un flanco débil por donde poder conquistarlo intelectualmente. Buscará influencias, antecedentes, analogías y en último término reconocerá una parcial originalidad con la que sobradamente está familiarizado por su experiencia como lector. Pero de alguna manera siempre existirá una oposición intelectual entre el escritor y el crítico porque en esencia si al primero le mueve en gran medida la afición al misterio y la inquietud que le provocan la duda y el desconocimiento, el segundo ―emparentado en su forma de ser con el hombre de ciencia― sólo puede vivir tranquilo si es capaz de comprender cualquier fenómeno cultural, por nuevo que sea, y encasillarlo dentro de los límites de su conocimiento.”
Espero que me disculpen por abusar de la cita, pero este extenso párrafo resume muchas de las ideas de Juan Benet acerca de la crítica literaria que desde múltiples puntos de vista se exponen a lo largo del libro. Aquí encontramos el conflicto entre escritor y crítico expresado como el intento de ser original contra el empeño en clasificar y delimitar. También la contraposición entre el hombre de letras y el de ciencias, cuyas posturas consideraba irreconciliables, ya que el reino de este último es el de la certeza, mientras que el del primero es el de la incertidumbre.
Podemos derivar además de esta exposición que si el escritor es quien busca ante todo la originalidad, aquél que escribe para satisfacer al público con fórmulas ya explotadas anteriormente por otros o por el mismo, persiguiendo tan sólo el éxito de ventas, no puede considerarse un escritor.
Yendo un paso más allá, Benet cuestiona cómo puede alguien acercarse con ojo crítico a algo que, como la lectura, le proporciona placer. ¿Puede explicarse aquello que nos hace disfrutar? Y si fuese así, ¿podríamos seguir disfrutándolo después de desentrañar sus secretos? Juan Benet no cree que sea posible, por eso prefiere mantener la literatura en una zona nebulosa donde aún sea capaz de provocar inquietud y sorpresa, pues es allí donde es más útil y donde puede producir mayor satisfacción.
Poco añade a esa satisfacción la interpretación de supuestos significados ocultos del texto, otra de las aficiones de los críticos. Los simbolismos pertenecen al campo de la conjetura, no al de la lectura, y la primera priva a la segunda de la capacidad de emocionar; “el comentarista podrá señalar el valor simbólico de la ballena, pero la ballena sólo emocionará en cuanto ballena, nunca en cuanto encarnación de la pureza”. Reivindica Benet a la menor ocasión el valor de la literatura por sí misma, al que poco puede sumar cualquier sobreañadido.
Se dice a menudo que el crítico es un escritor fracasado. También sobre eso tiene Benet una curiosa teoría: es el novelista el que es un crítico fracasado, “un hombre que por querer llevar hasta un límite imposible el conocimiento del arte que le apasiona, no encuentra otra salida que la creación.”
Entonces, si el análisis científico de la obra literaria destruye su capacidad de producir placer, ¿qué propone Benet? Pues recuperar el espíritu ingenuo con el que, cuando éramos niños, reproducíamos al salir del cine las escenas que más nos habían gustado: “la confidencia acerca de lo que a uno más conmovió, la reducción de la extensión a la intensidad y, por ende, la selección con acento personal de las predilecciones”.
Pero si sus teorías sobre la crítica y la literatura son audaces y, en ocasiones, polémicas, sus opiniones sobre algunas de las figuras intocables de la literatura son demoledoras. Gustaba de ser provocador, algo de lo que, como dijo Carmen Martín Gaite, “siempre le redimió su sentido del humor” y no solo eso; detrás de la fachada de su provocación siempre había una estructura sólidamente construida y cimentada en la más rigurosa argumentación.
Como ejemplo, sirva el comienzo de la carta dirigida al director de Cuadernos para el diálogo en la que declina su invitación para colaborar en un número especial dedicado a Galdós, ya que su aprecio por este autor “es muy escaso, solamente comparable ―en términos cuantitativos― al desconocimiento que tengo de su obra, a la que en los últimos años me he acercado, tras un primer contacto con ella obligado por la fama de su autor, tan sólo para cerciorarme de su total carencia de interés para mí.”. Lo sorprendente no es que un hombre de letras cometa la osadía de despacharse así sobre la que entonces, en 1970, se consideraba la gran cumbre de la literatura española del XIX (si Francia tenía a Balzac y a Zola, nosotros no podíamos ser menos), sino que, después de semejante improperio, la carta continúe hasta convertirse en un auténtico ensayo sobre la función social de la figura del escritor.
Acerca de las vanguardias (“pusilanimidad intelectual disfrazada de osadía verbal: un cordero con piel de lobo”) afirma que al tratar de romper los límites de la novela, la han confinado entre unos límites más estrechos aún. La trasgresión en sí misma no aporta nada a la creación. Así, de Virginia Woolf opina que su obra más lograda fue su suicidio y de Joyce, que su empeño en mostrar exactamente lo que pasa por la cabeza de sus personajes tuvo un desgraciado éxito: los pensamientos de las personas rara vez tienen algún interés. Al menos le reconoce el mérito de haber sido un autor honesto que nunca se repitió a sí mismo.
Thomas Mann representa, para Benet, el paradigma del escritor burgués, que supedita su obra a la función social que ésta debe ejercer e, incluso, a los límites que le impone la necesidad de convertirse en una figura nacional de las letras. Algo parecido sucede con la novela española de posguerra, en especial acerca del realismo social, del que afirmó que se trataba de una novela puesta al servicio de un fin (“sea para halagar a la sociedad burguesa o para denunciar sus monstruosas deformaciones”), lo que casa muy mal con el que debe ser el objetivo del arte literario.
Pero no todo son críticas negativas; las maravillosas páginas dedicadas a Cervantes, a William Faulkner, a Gabriel García Márquez, a Euclides da Cunha, a Marcel Proust, a Rulfo o a Kafka están llenas de esa pasión por la lectura que él afirmaba que le llevó a escribir.
En definitiva, es difícil decidir si estos ensayos son más recomendables por lo bien que están escritos o por lo original de las teorías que exponen. Lo mejor es que cualquier persona que disfrute de la lectura los encontrará apasionantes, comparta o no sus planteamientos. Yo estoy de acuerdo con algunos y con otros no, pero tengo claro, como Benet, que si la lectura no es fuente de placer, cualquier otra consideración carece de importancia.
