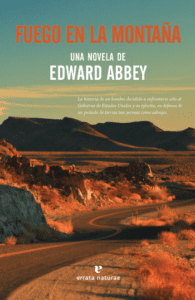 Si tuviese que quedarme con un único lugar en el que pasar el resto de mis días (que, por cierto, espero que sean muchos), sin duda elegiría la pequeña aldea en la que nació mi abuelo. Apenas cuenta con una decena de casas, está metida entre montañas y son varios los kilómetros que la separan de la carretera nacional. Esto, unido a la mala cobertura que sigue habiendo en casi cualquier punto del pueblo, fomenta que los días que uno pasa en él sean de completa desconexión. Allí tenemos una casa modesta pero sumamente acogedora, en la que he pasado los mejores veranos de mi vida, aquellos en los que era tan pequeño que no me importaba estar casi dos meses sin aparato electrónico alguno. Cuento lo anterior porque hace no mucho mi padre me planteó la posibilidad de tener que renunciar a ella en un futuro; al fin y al cabo, la propiedad no me pertenecerá solo a mí. La simple tesitura de desprenderme de ese caserón de piedra para siempre me hizo sentir verdaderamente triste, tanto que me vi forzado a frenar el debate en seco. Al fin y al cabo, los argumentos de mi padre eran más que razonables y yo solo tenía uno y más bien endeble: era la casa en la que se crio mi abuelo y, sencillamente, no podía concebir mi futuro sin ella.
Si tuviese que quedarme con un único lugar en el que pasar el resto de mis días (que, por cierto, espero que sean muchos), sin duda elegiría la pequeña aldea en la que nació mi abuelo. Apenas cuenta con una decena de casas, está metida entre montañas y son varios los kilómetros que la separan de la carretera nacional. Esto, unido a la mala cobertura que sigue habiendo en casi cualquier punto del pueblo, fomenta que los días que uno pasa en él sean de completa desconexión. Allí tenemos una casa modesta pero sumamente acogedora, en la que he pasado los mejores veranos de mi vida, aquellos en los que era tan pequeño que no me importaba estar casi dos meses sin aparato electrónico alguno. Cuento lo anterior porque hace no mucho mi padre me planteó la posibilidad de tener que renunciar a ella en un futuro; al fin y al cabo, la propiedad no me pertenecerá solo a mí. La simple tesitura de desprenderme de ese caserón de piedra para siempre me hizo sentir verdaderamente triste, tanto que me vi forzado a frenar el debate en seco. Al fin y al cabo, los argumentos de mi padre eran más que razonables y yo solo tenía uno y más bien endeble: era la casa en la que se crio mi abuelo y, sencillamente, no podía concebir mi futuro sin ella.
El caso que se plantea en Fuego en la montaña, una de las obras más famosas del escritor y ecologista Edward Abbey, es bastante más potente y dramático que el mío. Al señor Vogelin, un hombre que comienza a entrar en la última etapa de la vida, le llega un buen día una oferta nada generosa pero bastante persuasiva por parte del Gobierno de Estados Unidos: o acepta vender su rancho por una cantidad más o menos decente, como estaban haciendo el resto de sus vecinos, o se emitirá una orden de expropiación para quitársela por mucho menos, con la excusa de ampliar el campo de tiro del ejército. Vogelin opta por una tercera vía: la de negarse en rotundo a perder su propiedad. Esta situación traumática se le plantea al anciano un verano en el que le acompaña su joven nieto Billy, el cual acepta de buen agrado la decisión de su abuelo. El grupo de opositores lo cierra Lee, un antiguo amigo. Este resulta ser mucho más pragmático que el propietario del rancho, pero también respetuoso con sus deseos de resistir.
La novela parte con un ritmo lento; sumamente lento, en mi opinión. Así, prácticamente la mitad de la historia se centra en describir minuciosamente los parajes naturales de Nuevo México que rodean las propiedades del señor Vogelin, con la excusa de la búsqueda de un caballo perdido. Abbey demuestra en esta parte del libro un conocimiento poderoso de la flora y la fauna de la zona —no en vano, trabajó durante años como guarda forestal—, así como un fuerte amor hacia las mismas. Sin embargo, desde el momento en el que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos entra en escena todo se agita y se tuerce. Así, el escritor de Pensilvania nos termina poniendo en una situación límite, en la que el coraje y la integridad de los protagonistas provocan una irremediable empatía. Y es que, por desgracia, el abandono forzado de una vivienda no se ha convertido con el paso de las décadas en un arcaísmo, sino en todo lo contrario.
La lectura de Fuego en la montaña, que, como todas las buenas novelas, terminé ya entrada la madrugada, me dejó tan tocado que tuve que acudir a uno de mis recursos favoritos: leer algo medianamente banal para conciliar mejor el sueño. No obstante, al día siguiente todavía no me podía quitar de la cabeza la historia del anciano y su apego a su rancho. Al llegar la noche le pregunté a mi padre si estaba leyendo algo esos días. Me dijo que no, así que le recomendé este libro de la mejor manera que pude: se lo dejé sobre las manos y le dije «léelo y entenderás por qué nunca voy a poder renunciar a la casa del abuelo».
