Reseña del libro “Himno de retirada”, de David Mamet
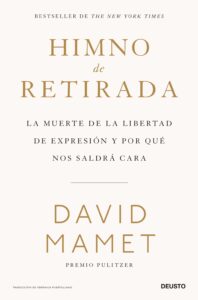
David Mamet es un dramaturgo y escritor ganador del Premio Pullitzer y nominado dos veces al Óscar por dos de sus guiones cinematográficos. Esta obra que hoy reseñamos, Himno de retirada, es un conjunto de ensayos escritos a lo largo del año de la pandemia y que, en su día, aparecieron en la revista National Rewiew. En ellos, este descendiente de judíos residentes desde hace varias generaciones en Estados Unidos y de tendencia política conservadora, nos habla de los que, para él, son los orígenes de los males que acucian hoy día a la sociedad y a su cultura; alza su voz contra la “política del miedo” (a la bomba nuclear, al terrorismo islámico, a las pandemias, al calentamiento global…) que da poder a los Gobiernos, que aísla a los ciudadanos y destruye la clase media mediante cierres patronales favorables a los plutócratas, contra la corrección política, la cultura narcotizada de prosperidad, el neopuritanismo y, en general, todas las formas de coartar la libertad de expresión que llevan a cabo en la actualidad universidades, políticos y medios de comunicación con el fin de evitar la ofensa a colectivos minoritarios y, en general, a gran parte de la sociedad occidental actual, impregnada de la misma moralidad pacata e intransigente promovida por aquellos.
A juicio del autor, esta cultura woke, esos movimientos políticos progresistas de izquierda centradas en políticas identitarias, cuestiones de “justicia social” o de valores humanos “ya ha supuesto la muerte de la América del norte que el conoció”, estado extrapolable a toda nuestra cultura occidental. Y lo ha hecho, según él, porque, con respecto al racismo, han adquirido el poder con acusaciones del tipo “todos los blancos llevan el racismo en su ADN”, ergo la culpa es heredable por la raza, ergo somos (los blancos progresistas en sus escaños que abundan en este tipo de manifestaciones) una raza inferior, con lo que el opresor se convierte ―o se reinventa, mejor dicho―, por arte de birlibirloque semántico, en víctima; con respecto a la justicia social, argumenta que el mismo concepto es falsario (al igual que sucede con “racismo sistémico”: el adjetivo destruye cualquier significado comunicable, o la supuesta preocupación por los “valores humanos”, que carecen de cualquier prueba textual en la Constitución y se pueden invocar ad libitum): la justicia es la aplicación de unas normas de conducta previamente decididas y aceptadas y de las reglas para su análisis y litigio. Es imperfecta, claro, como cualquier obra e institución humana, pero, al menos, aspira a dirimir las diferencias de forma analítica y moral. Y la justicia social es la negación de ese ideal, ya que se basa en la premisa de que los “sentimientos” son superiores al proceso y al orden. Significa que si cualquier ciudadano considera que aquella es injusta, lenta o tendenciosa, puede expresar su malestar o enfado en la manera que prefiera. Deviene, por tanto, en anarquía. Y más si ni en los hogares ni en las escuelas se enseña el respeto a la vida humana, a la familia o a la propiedad privada, si la educación ―o la carencia efectiva de ella― produce individuos adoctrinados y adocenados sin capacidad de librepensamiento ni criterio propio, si se vacían las cárceles, se recortan los presupuestos a las fuerzas de seguridad y policiales, se abren las fronteras a los inmigrantes ilegales y se tergiversan los libros de historia.
Es difícil cogerle el pulso a sus ensayos. Es como tamizar arena de río buscando pepitas de oro o, al menos, piedras que brillen. Estos mezclan este tipo de pensamientos sobre la sociedad con sus recuerdos de Broadway, las disquisiciones sobre el pueblo judío, anécdotas de su pasado y de gente conocida y del propio país que le vio nacer. Y con respecto a sus reflexiones y conclusiones, es imposible estar de acuerdo con muchas de ellas, por su sesgado carácter político demasiado polarizado (algo que entiendo es intrínseco al sistema bipartidista americano, y menos extrapolable a Europa, donde las coaliciones y alianzas entre distintos partidos son más corrientes), por su tono cuasi apologético y xenófobo ―algo que parece ser consustancial al pensamiento sionista―, y porque hay cuestiones, como el cambio climático, que él poco menos que da a entender que es un invento utilizado por los progresistas para propagar el miedo en la sociedad, y del que personalmente entiendo que existe, que se está produciendo, y que esta creencia no es una cuestión de orientación política o dogma de fe, sino de sentido común, de disponer de criterio propio e informarse en publicaciones científicas independientes. Pero en algo coincido con él, y es en que “la izquierda insiste en los códigos de lenguaje, en el carácter tabú de ciertas palabras y en renombrar todas las cosas […] según una neolengua en constante evolución. Esto, como nos enseñó Orwell y podemos ver ahora, es la tarjeta de visita de la anarquía”.
Me da igual izquierda que derecha, proges que conservadores, republicanos o demócratas. La intervención política en el lenguaje con fines partidistas, sea cuales fueran estos y aquellos, es un hecho innegable en la sociedad de hoy en día, y es tan deleznable como denunciable por quienes nos dedicamos a utilizarlo con la mayor precisión y esmero que podemos, ateniéndonos además a unas reglas (escritas, por supuesto). Porque algo tan inocente en principio como cambiar una palabra aquí o decir esto de otra forma acá puede parecer inocuo, peor no lo es. Desproveyendo o modificando el significado de ciertas palabras se produce una modificación del lenguaje, que influye directamente en la forma de pensar, y de ahí a la conducta. Se produce una reeducación mental (apartado de lo que podemos saber más en libros como el ya reseñado aquí La ciencia de contar historias de Will Storr), que es especialmente efectiva en ideologías polarizadas o fundamentalistas. El mundo echa a rodar con el empuje de los verbos, que dice el poeta. Ejemplos: la misma expresión políticamente correcto, que, en cuanto se dice, invita a considerar que un punto de vista contrario sería muy desaconsejable para la persona en cuestión. En cuanto la utilizamos, no solo estamos reconociendo las fuerzas de control del pensamiento, también las estamos apoyando. O la sangrante daños colaterales, que tan en boga se puso durante el conflicto del Golfo para maquillar y hasta justificar asesinatos entre la población civil. O, parafraseando al autor, comunista sustituyó a bolchevique, protesta a vandalismo, o los menesterosos se convierten en indigentes y después en sintecho. Mismas personas, pero al problema social se le da la vuelta para que sea una solución política… A los empleados se les llama recursos humanos. La diferencia, a priori, es solo semántica. Pero no, es de trato: a los empleados se les paga; a los recursos, se los explota”.
Y con respecto al lenguaje misógino, sexista e inclusivo… El lenguaje no es sexista ni misógino per se, entendámoslo de una vez, salvo cuando es usado como tal, con intencionalidad o de manera prejuiciosa. Y esto ―y coincido aquí con Memet― no se soluciona modificando, amputando, llenando de arrobas o desdoblando el lenguaje al albur de los gobiernos, sino por medio de la educación de las personas, que no solo son (somos) los usuarios del mismo, sino sus hacedores, ya que, al usarlo, establecemos sus reglas, nos gusten o no, aunque, como en el caso de la justicia, estos cambios se produzcan de una manera más lenta de las que no gustaría. Servidumbres, entiendo, de vivir en sociedad.
