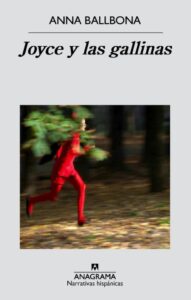 Las gallinas pueden volar. Su vuelo es corto y tiene un aire torpe, errático, siempre con pinta de terminar mal, como el recorrido en bicicleta de un borracho o de alguien que no ha montado en una larga temporada. Sin embargo, aunque a veces nos cueste darnos cuenta, las gallinas logran elevarse del suelo y permanecer suspendidas por sus propios medios durante bastante más tiempo (relativamente) que los humanos. Cosa que tiene bastante mérito, no me lo negarán.
Las gallinas pueden volar. Su vuelo es corto y tiene un aire torpe, errático, siempre con pinta de terminar mal, como el recorrido en bicicleta de un borracho o de alguien que no ha montado en una larga temporada. Sin embargo, aunque a veces nos cueste darnos cuenta, las gallinas logran elevarse del suelo y permanecer suspendidas por sus propios medios durante bastante más tiempo (relativamente) que los humanos. Cosa que tiene bastante mérito, no me lo negarán.
Aunque a veces nos cueste darnos cuenta, ahí está la clave. Algo así me ha pasado con este Joyce y las gallinas, el debut en la novela de Anna Ballbona, que publica Anagrama. He ido observando con escepticismo los saltitos de Dora, la protagonista, sus intentos sucesivos por coger vuelo durante la primera mitad de la novela, y solamente en el tramo final he sido capaz de ver más allá de estos cortos despegues, de apreciar que detrás de la serie de anécdotas que en principio conforman la obra hay un esfuerzo narrativo apreciable.
Dora es periodista, cubre la información local en Barcelona. Vive fuera de la ciudad, así que su día a día está íntimamente ligado al Cercanías. Sus idas y venidas nos dan la oportunidad de conocer a través de su ácida mirada todo el recorrido, en una suerte de revisión sarcástica del concepto de no-lugar que está tan de moda últimamente. A Dora le permiten leer (intentarlo al menos) a Pavese, como corresponde a la chica moderna y con estudios que es, a pesar de haberse criado en el campo. Sin embargo, su atención siempre termina desviándose y va captando conversaciones, aquí y allá, a las que saca punta con humor y un poco de mala uva. Son divertidos estos fragmentos, como el del grupo que sale de terapia, y en cuyas reflexiones terminamos dudando quiénes son los locos de verdad, si ellos o nosotros. Es entretenido seguir a Dora, desencantada con la ciudad, con los políticos, con las modas, y que vaya destripando agudamente todas y cada una de las cosas que odia de su insoportable generación (que es la mía, por cierto). No obstante, en esta parte he echado de menos algo que enganche, que atrape. Falta un punto de intriga que vaya uniendo los fragmentos, porque de lo contrario a ratos se continúa la lectura por inercia y con la impresión de que después de jugar a unir los puntos no nos va a quedar una silueta medianamente reconocible.
Esta tendencia se corrige un poco en cuanto entra en escena la obra de Joyce (sí, la de James Joyce), y sobre todo cuando lo hace más adelante Banksy, el misterioso pero conocido grafitero. Hay una larga distancia entre Dora y ellos dos y no quiero destripar nada, pero Anna Ballbona nos hace recorrerla con naturalidad a partir de la mitad de la obra y es en la segunda parte donde se disfruta más del libro, o al menos es lo que ha pasado en mi caso.
El estilo de Anna Ballbona resulta fresco, rápido. No hace grandes alardes a la hora de construir su relato pero tampoco le hace falta. Sin perder nunca de vista el humor y sobre todo la “autoironía”, esta segunda parte construye una trama un tanto alocada que pone a Dora por fin en el centro. Deja de contar las historias de los otros, esas que divierten pero no la llevan a ningún lado, y pone en marcha la suya propia. Un plan para remover conciencias, una auténtica revolución a pequeña escala que, como ella es torpe como las gallinas y apenas sabe volar, la llevará de trastazo en trastazo.
Pero que también hará que, como Anna Ballbona con el libro, consiga que algunos descreídos por lo menos logren terminar la lectura con una sonrisa en la boca.
