La oficina en The New Yorker, de Jean-Loup Chiflet
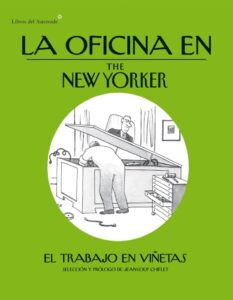 Decía Luis Aguilé en ese hit que tuvo que es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar. Y aunque parezca contradictorio eso no implica que no haya cierta diversión en él. Yo, sin ir más lejos, me quejo de mi trabajo, me quejo con gusto, con ese gusto que da la experiencia de los años trabajados, pero también me río, de mí mismo, de lo que rodea al mundo empresarial, y de todo en general. El sentido del humor es algo que no debe perderse nunca. Y es que, en estos días aciagos que nos han tocado vivir, en este tiempo en el que tener un trabajo parece ser que es tener un tesoro (que hay que guardar como oro en paño), va y llega un libro como La oficina en The New Yorker y te trastoca la visión, para mejorar con niveles que llegan a la carcajada un tema tan sacralizado como el trabajo, el curro, el empleo, transformándolo en un conjunto de risas y lágrimas que confirman algo que ya se sabía de antemano: el trabajo puede ser una jodienda, pero no está exento de un humor (aunque éste sea negro). Si no me creen es porque no lo han vivido, porque en el fondo todos hemos pensado en algún momento que nuestro trabajo era una mierda, que estábamos cansados, pero que por lo menos las risas no nos las puede quitar nadie. Y a eso se le llama vivir, ni más ni menos. Y si un libro contribuye a eso mismo, a vivir, con una sonrisa pegada en los labios, yo, señoras y señores, me doy por satisfecho.
Decía Luis Aguilé en ese hit que tuvo que es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar. Y aunque parezca contradictorio eso no implica que no haya cierta diversión en él. Yo, sin ir más lejos, me quejo de mi trabajo, me quejo con gusto, con ese gusto que da la experiencia de los años trabajados, pero también me río, de mí mismo, de lo que rodea al mundo empresarial, y de todo en general. El sentido del humor es algo que no debe perderse nunca. Y es que, en estos días aciagos que nos han tocado vivir, en este tiempo en el que tener un trabajo parece ser que es tener un tesoro (que hay que guardar como oro en paño), va y llega un libro como La oficina en The New Yorker y te trastoca la visión, para mejorar con niveles que llegan a la carcajada un tema tan sacralizado como el trabajo, el curro, el empleo, transformándolo en un conjunto de risas y lágrimas que confirman algo que ya se sabía de antemano: el trabajo puede ser una jodienda, pero no está exento de un humor (aunque éste sea negro). Si no me creen es porque no lo han vivido, porque en el fondo todos hemos pensado en algún momento que nuestro trabajo era una mierda, que estábamos cansados, pero que por lo menos las risas no nos las puede quitar nadie. Y a eso se le llama vivir, ni más ni menos. Y si un libro contribuye a eso mismo, a vivir, con una sonrisa pegada en los labios, yo, señoras y señores, me doy por satisfecho.
En el mundo hay muchas clases de trabajos. No seré yo quien haga un alegato aquí sobre las políticas de empleo que se están realizando en estos momentos. Eso lo dejo para otra reseña que vendrá y que, estoy seguro, dará mucho que hablar. Conozco poco, y sobre todo de oídas, el apasionante mundo de las oficinas, de los despachos con jefazos que no trabajan pero sí despistan, o de los trabajadores que ocupando sus cubículos mantienen a raya las inclemencias del mundo empresarial. Pero lo que tenía claro es que si se juntaban dos conceptos, estos son: humor con Libros del Asteroide, yo compraba seguro. No es una cuestión de fetichismo, que también, sino que si la calidad tuviera un nombre, sería este, y si la diversión tuviera que describirse de alguna forma, aparecería alguna de las viñetas que aquí se nos dibujan. Porque de eso trata este libro, de recopilar algunas de las viñetas que hayan tenido que ver con el trabajo y que han amenizado la vida de los lectores y ante la que han visto sus ojos darse cuenta que lo que aquí se plasmaba era su vida real, no la de cualquier desconocido con los que nos cruzamos por la calle. Y de reír, por si eso no había quedado claro, que puede que no si me voy por los cerros de Úbeda, que suele pasarme mucho.

Eliminemos pues, de la ecuación, el mal rollo acumulado por reformas laborales de pacotilla que lo único que hacen es esclavizarnos más. Recuperemos, aunque sea por unos momentos, cortitos (no se vayan a pensar que estoy aquí para agotarles la existencia), la sonrisa al pasar las páginas y observen, como en el ejemplo que les proporciono en la imagen que acompaña al texto, que la oficina es un lugar de trabajo feroz y lleno de situaciones que, dentro de la miseria, dentro de la dramatización, dentro de la exageración, pueden contener una risa dentro de la lata que es el lugar del trabajo. La oficina en The New Yorker no pretende ser un tratado del gran uso de la labor oficinista, no pretende dárselas de lo que no es porque eso sería demasiado evidente y demasiado burdo. Lo que se pretende aquí es mejorar la calidad de vida de los lectores, de afianzar en su boca, en sus dientes, en las encías, en todo su contexto bucal, una sonrisa que se ensancha, se ensancha, se ensancha y vive durante esos minutos para anegarlo todo. Después, cuando ya no tengan más fuerza para reír, pueden pensar en aquellas situaciones que hayan vivido ustedes y cagarse en lo más barrido, que eso sienta también muy bien y es hasta sano, yo lo hago mucho, juro en hebreo muchas veces, y me quedo como si hubiera ido al baño después de un estreñimiento sobrehumano. Así que movámonos entre esos límites pero no nos los saltemos. Sonrían, con la cara de niños pequeños que disfrutamos con lo que se nos pone en bandeja, y después, ya con la calma de los adultos, recuerden esas escenas que han vivido con sarna pero con gusto, rascando todo lo que puedan, porque ya saben lo que dicen de ello, que sarna con gusto no pica. Y es que nos picará igual, pero por lo menos el gusto no nos lo ha quitado nadie, y en este caso Libros del Asteroide ha contribuido a ello, y con creces. Mis vecinos, de hecho, todavía se quejan por las carcajadas. Y es que creo que ellos no entienden que reírse es tan sano como quejarse.
