Reseña del libro “Naufragio y peregrinación”, de Pedro Gobeo de Vitoria
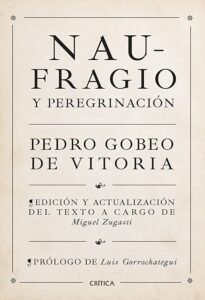
El libro que hoy nos ocupa, Naufragio y peregrinación, es valiosísimo por partida doble. Primero, porque verdaderamente es único. Literalmente. De hecho, se designa como unicum, es decir, del mismo sólo se conserva un ejemplar en el mundo, concretamente en la Biblioteca de la Universidad de Manheim (Alemania), del cual se ha extraído esta edición de editorial Crítica a cargo de un enamorado de rescatar obras olvidadas, Miguel Zugasti, especialista en el Siglo de Oro hispánico. Y segundo, porque no es una novela, sino que relata hechos reales. Nada nuevo bajo el sol, diréis con razón. Pero es que sucede que la crónica que relata es un trozo de la historia desconocida de los españoles en América en el tiempo posterior al descubrimiento de la misma, una historia que, dejando debates estériles aparte acerca de las formas empleadas en nuestra expansión allí, avivada (y patinada de sangre, odio y tildada de pogromo y genocidio) tanto por la prensa negra en la época como por la prensa sensacionalista y propagandística actual, tiene mucho de valor. Valor, sí. De valores. El de personas humildes que embarcaron en viajes con pocas garantías de éxito en pos, como los emigrantes de todas las épocas (incluida ésta en que vivimos) de un futuro mejor, o con afán de aventuras y de conocer y experimentar «lo que había en las cosas», es decir, de sentir la plena libertad que sólo otorga el tener en lontananza el horizonte y el océano en un añil compartido. Con estos afanes, exploraron lo desconocido muchas veces más allá del coraje y la resistencia humana, y colaboraron en la expansión del imperio español, la más rauda que se ha dado en la historia desde que la humanidad saliera de África, basada no en la superioridad numérica ni de armamento, sino en esa que hemos mencionado antes: la anímica, la que de verdad impele las grandes gestas, y que fue reconocida hasta por los grandes enemigos de nuestra patria, como Walter Raleigh o François Debon, que la definió como “la gran obra del espíritu humano”. Y lo fue porque estuvo jalonada de logros para la población autóctona: desde la prohibición de esclavizar a los guanches (1477), las Leyes de Burgos y Valladolid (1512) para la alfabetización de los niños o las Leyes Nuevas de Fray Bartolomé de las Casas (1542) que brindaba una serie de derechos a los indígenas y prohibía su esclavización, hasta la fundación de una serie de universidades, en muchas de las cuales tenían cátedra de lengua indígena de obligado estudio para docentes y alumnos.
Pero dejando a un lado la vertiente ―y el alegato― histórico, centrémonos en la historia que nos ocupa, Naufragio y peregrinación. Su protagonista fue Pedro Gobeo de Vitoria, que nos detallará con una prosa de la época (recordad que su aventura se sitúa a finales del siglo XVI) sus cuitas y aventuras, que muchas veces parecen superar la ficción. Y este estilo me encanta. Tenemos un idioma tan rico, que solo novelas de este tipo nos lo recuerdan, en esta época en la que nos da por utilizar un español podado, coartado. Que no se asuste el lector tímido, no es una prosa ampulosa o llena de artificios, sino que recuerda a la rica pero más austera, más pegada a la tierra, de los grandes de la época: Cervantes, Calderón de la Barca o Pérez Galdós. Casi nada al aparato, y de obligada lectura para los que se precien de ser lectores. Además, se ha actualizado para facilitar su legibilidad, conservando la belleza y el espíritu original, y se han añadido unas notas filológicas (tanto a pie de página como al final del libro), que complementan la información y el sentido del texto y no ralentizan la lectura, sino que la amenizan. Un trabajo digo de elogio.
Como decía, Pedro Gobeo nos narrará desde el momento en que se enrola en una galera en el puerto de Sevilla, con apenas trece años y con destino las exóticas Indias; su travesía por el Atlántico, llena de vicisitudes (tormentas y hasta una batalla naval contra un corsario escocés en la isla Margarita), su transbordo a otro barco para aventurarse por el Pacífico, su nefasta elección de desembarcar en una playa a requerimiento del capitán y hacer el resto del trayecto a pie hasta la ciudad de Manta, el primer puerto seguro del Pacífico, hoy en Ecuador. Este será el eje de la narración: la epopeya que supuso para él y la sesentena de hombres que le acompañaron el realizar este trayecto de unos 800 kilómetros de distancia, con la temida costa de Esmeraldas de por medio. Un camino lleno de tribulaciones, un goteo incesante de muertes por desnutrición, enfermedades y sed, y el temor continuo a ser pasto de las fieras o de las tribus hostiles. Por fin, exhaustos y enfermos, dieciocho supervivientes llegaron a Manta. Tras un periodo recuperándose allí, Pedro embarcó hacia Lima, su destino inicial, a la que llegó dos años después de iniciada su odisea. Allí, al tiempo, ingresaría en la Compañía de Jesús. Comenzado el siglo XVII, transcribió toda esta crónica y la envió a Sevilla para que su madre la publicase. Posteriormente Pedro también recalaría en Sevilla, ya sin pertenecer a los jesuitas, e ingresó en el Santo Oficio hasta su muerte, acaecida hacia 1650.
En definitiva, le lectura de esta obra no es la de una novela de aventuras al uso, por más que la peregrinación por la selva me haya recordado a la del protagonista de Guillotina seca, de René Belbenoit, en su huida de la prisión por las selvas de la Guayana Francesa, o que la historia de navegación tenga en común con otras del género histórico, como Nadie lo sabe, De Tony Gratacós, sobre la epopeya de Magallanes y Elcano. Ésta es una lectura que toca por dentro, porque nos pone en la piel de los que la sufrieron; describe de tal manera las penurias y las miserias humanas, que sentiremos una bofetada emocional, un crisparnos por dentro por dentro, y nos preguntaremos que cómo pudieron superarlo. Cómo lograron sobrevivir. Quizá porque aquella fue una época de inusitada fortaleza de carácter y valor sin par; una época donde aún estaban por hallarse los límites del mundo y los sujetos tenían en más consideración la honra que la vida («que harto vive, y mejor, quien nunca muere a la memoria de la posteridad»), eran elevados por sus ideales y su comportamiento estaba basado en la dignidad sin dobleces. Benditos tiempos aquellos.
