Orlando, de Virginia Woolf
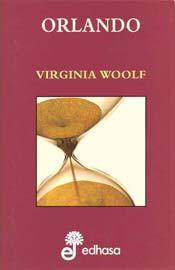 En el lenguaje de la culturilla (esas referencias y conocimientos variopintos que el público general de cierto bagaje cultural comparte a modo de poso de lo que un día estudió), Orlando es esa novela en la que el protagonista es un hombre que se transforma en mujer, del mismo modo que Virginia Woolf es esa escritora excéntrica que se suicidó llenándose los bolsillos de piedras y sumergiéndose en el río. Como toda referencia supersimplificada, ambas nociones no dejan de ser verdad, pero sin embargo son un poco mendaces, porque dejan de abarcar una verdad mucho más rica y amplia. Basta con leer esta novela para desmontar -o quizás para enriquecer y policromar- las dos definiciones susodichas: tanto Orlando como la Woolf son muchísimo más que eso, y reconocerlo y proclamarlo es sólo hacerles justicia.
En el lenguaje de la culturilla (esas referencias y conocimientos variopintos que el público general de cierto bagaje cultural comparte a modo de poso de lo que un día estudió), Orlando es esa novela en la que el protagonista es un hombre que se transforma en mujer, del mismo modo que Virginia Woolf es esa escritora excéntrica que se suicidó llenándose los bolsillos de piedras y sumergiéndose en el río. Como toda referencia supersimplificada, ambas nociones no dejan de ser verdad, pero sin embargo son un poco mendaces, porque dejan de abarcar una verdad mucho más rica y amplia. Basta con leer esta novela para desmontar -o quizás para enriquecer y policromar- las dos definiciones susodichas: tanto Orlando como la Woolf son muchísimo más que eso, y reconocerlo y proclamarlo es sólo hacerles justicia.
Con todo, no es de extrañar que nos refiramos repetidamente a Orlando como esa novela de protagonista poéticamente transexual, porque no hay otra manera de resumir su variopinto contenido, las múltiples lecturas que se le pueden hacer, el ingenio y la inteligencia que destila y lo mucho que de esa lectura podemos adivinar, intuir o aprender sobre la que debió de ser arrolladora personalidad de Virginia Woolf, una mujer fuerte, indómita y adelantada a la época que le tocó vivir. En realidad, Orlando es una novela irresumible, de tantas facetas como tiene. Se dice de ella -y ya nos adentramos en la siguiente capa de lo que el acerbo cultural o culturillero recuerda sobre la obra- que es una larguísima carta de amor: la que la Woolf dedicó a su amante Vita Sackville-West, Orlando en la ficción. Quizá así sea, pero también es mucho más que eso.
¿Y qué es Orlando? Para quien esto escribe, en primer lugar, es un acabado ejemplo de por qué los clásicos (no todos, la verdad sea dicha) lo son y merecen serlo. Hagan la prueba: lean un clásico, o al menos unas páginas de un clásico, por ejemplo Orlando. A continuación, inmediatamente, lean unas páginas de casi cualquier novela contemporánea, incluso de una que haya sido aplaudida por la crítica o haya ganado algún premio. ¿Notan la diferencia? La intensidad de la belleza, la capacidad de cada uno para inspirar, despertar la imaginación y la fantasía, hacernos asociar ideas, prender incluso el fuego de la creatividad, no tiene nada que ver en uno y en otro. Orlando es una piedra preciosa, es un manantial de belleza en estado puro. Y eso, que la propia autora así como el público de la época lo consideró como un divertimento (y así se puede leer también hoy en día). Pero es de sospechar que a la Woolf le salía la belleza y la perfección de la pluma sin ningún esfuerzo, sólo con que se pusiera a escribir lo primero que se le ocurriera. Orlando es una lectura que ayuda a ponerse en la piel de un sinestésico. Es un gozo sensorial constante, una amalgama de sensaciones y sentimientos hermosamente descritos.
La aventura vital de Orlando es, por su parte, pura fiesta creativa. Woolf hace a su personaje cuasiinmortal y lo/la pasea por varios siglos de historia de Inglaterra y de otros países, haciéndolo/la vivir aventuras amorosas, cortesanas, bélicas, vitales, pintorescas… y cruzarse con personajes históricos de la realidad, los menos importantes de los cuales no son los más señalados escritores ingleses (sí, ésos que están pensando). Tan vívidas e importantes son sus peripecias personales -su idilio con la princesa rusa aúna, en su narración, belleza e inocencia o, por mejor decir, la belleza de la inocencia- como las más novelescas.
Orlando es también una especie de autorretrato. Virginia Woolf deja aquí de ser una figura reducida a su mínima expresión -el estereotipo de autora atormentada por su trastorno bipolar que acaba suicidándose-, para revelársenos como una mujer dotada de un gran sentido del humor, que demuestra en su uso a capricho del lenguaje, en sus símiles y metáforas de una imaginación desbordante, en la ironía y el ánimo de sátira que presiden muchos de los episodios y de las descripciones de personajes tanto reales como imaginarios que pueblan las páginas de Orlando. Nos demuestra, por si hiciera falta, su inteligencia, al reírse del oficio de escritor y de poeta, de las ansias de inmortalidad y de paso a la posteridad que presiden la labor de muchos autores y, al final, de la vanidad de todo ello. Incluso osa reírse del miedo a la muerte, a la decadencia, a la pérdida o al sufrimiento del ego. Grande, Virginia Woolf. Lo divino y lo muy humano desfilan por Orlando a placer de la autora, sin que en ningún momento, ni siquiera en los más melancólicos y menos livianos, abandone su pluma el gusto por lo lúdico y la sabiduría de quien sabe relativizar todos los accidentes de la vida humana, algo que halla su mejor expresión en la vida extremadamente longeva de Orlando: bajo una perspectiva que soporta incólume el paso de siglos, ¿qué importancia puede tener nada? Ni siquiera las aspiraciones poéticas de Orlando, representadas en el tesón con que guarda e intenta publicar su obra La encina, son punto culminante de su travesía, con un curioso anticlímax muy bien trabado que, paradójicamente, se convierte en uno de los momentos estelares de la novela. Al final, Orlando y Orlando, personaje y novela, se convierten ellos mismos en poesía y en poeta, en literatura que resplandece y nos ilumina, a pesar de que no siempre sea sencillo -pero tampoco necesario- desentrañar el exacto significado ni la intención expresiva que movía la mano de Virginia Woolf.
El personaje de Orlando, hombre-mujer entrañable y conmovedor, no es uno que el lector olvidará rápidamente. Tampoco esta novela, cuya trama, abigarrada y a ratos delirante, cobra una importancia mucho menor que la paleta de colores humanos y de recursos literarios que utiliza Woolf para deleite y deslumbramiento del lector. Y se puede apostar cualquier cosa a que ella ni siquiera se daba cuenta.
