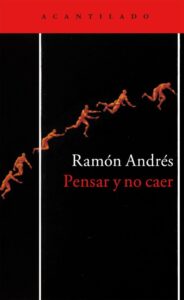 «Pensar y no caer significa pensar y no cejar, perseverar en la pregunta, no consolidarse, no quedarse ahí, no abonar lo estático, no poner el oído a la tonalidad de la complacencia, no darse por concluido, porque nunca se llega a ser». Esta es la definición que da el propio Ramón Andrés al título de su obra. Si no fuera por ella, que se encuentra casi al final del libro, me hubiera sido inevitable pensar y convencerme de que una condición intrínseca de pensar es caer. Como aquella caída que entonaba el poeta José Ángel Valente que era una ascensión a lo hondo, no puedo concebir el ejercicio del pensar sin suponerlo una caída a nuestro pozo interior, a esos interiores ahumados de los que hablaba Galdós.
«Pensar y no caer significa pensar y no cejar, perseverar en la pregunta, no consolidarse, no quedarse ahí, no abonar lo estático, no poner el oído a la tonalidad de la complacencia, no darse por concluido, porque nunca se llega a ser». Esta es la definición que da el propio Ramón Andrés al título de su obra. Si no fuera por ella, que se encuentra casi al final del libro, me hubiera sido inevitable pensar y convencerme de que una condición intrínseca de pensar es caer. Como aquella caída que entonaba el poeta José Ángel Valente que era una ascensión a lo hondo, no puedo concebir el ejercicio del pensar sin suponerlo una caída a nuestro pozo interior, a esos interiores ahumados de los que hablaba Galdós.
Ramón Andrés interpreta la caída, sin embargo, como detención del pensamiento, no como avance hacia abajo; como parada. Probablemente es por ello que el pensador navarro busque a través de su estilo familiar a la vez que erudito e hiperreferencial enganchar a un lector que el propio escritor sabe que quiere pensar con él. Vamos a pensar con él, por él, e incluso hay veces que parece que haya conseguido que pensemos para él. Pensar y no caer está hecho de ensayos y, ¿cuál es el objetivo principal de un ensayo si no es hacer pensar tanto a escritor como a lector?
En efecto, Pensar y no caer (Acantilado) son diez ensayos en los que cada uno prende su mecha a partir de una obra artística – ya sea un poema, una partitura o una película -. Andrés pone tal obra junto al título de cada ensayo y a partir de ahí se explaya. Como el primer empujón a un niño que quiere aprender a montar en bicicleta, esa pieza artística que el autor escoge es el destello, el estallido, la primera inercia de un texto que vendrá. Y que viene.
Ramón Andrés empieza hablándonos del pan y de la historia del hambre hasta nuestros días con sentencias cargadas de crítica social; sigue con el cuerpo y con la función terapéutica que se le ha querido dar en ciertos momentos y en ciertos ámbitos de la historia y de la sociedad al arte; pasa por la narración del momento en que Dostoievski lloró al leer a Hegel por sentirse extranjero en cualquier tierra, por verse parte de lo que en su día María Zambrano llamó el “no lugar”; vemos al ser humano animalizándose a lo largo de la historia; recorremos la caída de Europa mientras suena «la música de un derribo»; se nos muestra el ansia de individualismo en un mundo circense donde la diferencia también es una forma de igualdad; llegamos al mejor ensayo para cualquier amante de la lectura y escritura – si estas pueden separarse – con un recorrido por la historia de estas y los porqués de nuestro atracción a ellas; transitamos por la calumnia; también por la muerte; y acabamos con un paseo al lado de la trágica vida de Nietszche de la mano de la película El caballo de Turín, de Béla Tarr.
No sé si por mí, por el momento de las primeras páginas o por el libro mismo, debo reconocer que el inicio – aunque el primer ensayo es conmovedor – se me hizo cuesta arriba. Pero seguí avanzando y acabé encontrándome con ese séptimo ensayo que me hizo ver algo así como que el camino recorrido con la lectura de este libro era parecido al del pensamiento: pequeños destellos en un mundo de oscuridad. Uno de esos destellos es el ensayo del que hablo – «La escritura, la Tierra» -, una de esas partes de libros – seguro que os ha pasado alguna vez – que dan la sensación de estar hechas de espejos en vez de hechas de papel. Te reflejas en ellas como si hubieran arrancado una parte sensible de ti y la hubieran colocado en un libro al alcance de todo el mundo. Leer es muchas veces compartir tu intimidad, aunque lo que leas no lleve tu firma. Y ese es el secreto de Ramón Andrés – que ni él sabe -: haber robado una parte de alguien que a partir de ahora va a ser un nuevo seguidor suyo. Yo.
El libro avanza, quedan tres ensayos, y nos va a hablar de la calumnia primero, de la muerte después y de la nada al final. Sobre todo hay que leer ese final. ¿Mejor forma de acabar? Imposible.
