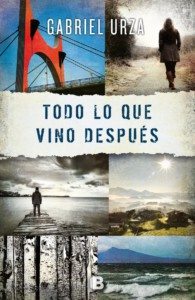
¿De dónde es uno? Y, simultáneamente, ¿quién es de un sitio concreto, y quién decide, si cabe tal cosa, sobre ese origen? Sobre esas cuestiones, hay puntos de vista como para alimentar un debate interminable (de hecho, ese debate existe y, en efecto, no tiene visos de terminar pronto). Algunos afirman que uno es de allí donde ha nacido, y no hay vuelta de hoja; por tanto, los propios de un territorio son solamente los que han nacido en él, da igual si uno ha hecho su vida en otro lugar y su conexión emocional con su país de nacimiento es nula, y da igual si uno ha nacido en otro sitio pero su corazón, su mente y su arraigo pertenecen a un territorio diferente a aquel de su nacimiento. Otros dicen que un pueblo lo forman las personas que eligen formar parte de él; las que viven en él y contribuyen a su prosperidad, independientemente de su origen biológico, étnico y legal. Hay quienes claman por la nacionalidad, además o al margen de todo lo antedicho, por herencia de sangre, de tal modo que el origen, igual que el ADN, pasa de padres a hijos y de tatarabuelos a tataranietos. Esta última visión es la más extendida en Estados Unidos, donde, si a un norteamericano se le pregunta de dónde es, es común que responda, por ejemplo, “Soy irlandés, alemán, ruso y noruego”, si tiene antepasados de esas nacionalidades. Así pues, la nacionalidad del antepasado se hereda de generación en generación.
Todas ellas son formas válidas y basadas cada una en su lógica para justificar o esgrimir una nacionalidad cualquiera o, mejor dicho, un origen étnico (el concepto de origen es mucho más amplio y complejo que el de la nacionalidad). Pero también es verdad que la visión, la relación, los sentimientos y el vínculo serán muy distintos para un aborigen y para un descendiente que nunca haya pisado la tierra de sus tatarabuelos y cuyo conocimiento de ella se base en la transmisión de historias y en una imagen fundamentada en una idealización.
Reflexiones de ese tipo son las que suscita la lectura de Todo lo que vino después. Se trata de la primera novela de Gabriel Urza, estadounidense de origen vasco. Al debatir conmigo misma sobre el tema principal de Todo lo que vino después, llego a la conclusión de que éste no es otro que el origen y los diferentes vínculos que, según las diferentes personas y sus experiencias vitales y su personalidad, se establecen entre las personas y la tierra que ellos llaman suya, la tierra donde ellos tienen su hogar; además, la distancia que siempre se abre -y que, en ocasiones, puede resultar insalvable- entre una persona enraizada en un lugar y otra que, a pesar de vivir en él, no siente ningún arraigo.
En Todo lo que vino después no hay, en principio, un ánimo especial por tratar el tema de la etnicidad y de la pertenencia a un lugar y, sin embargo, el puñado de personajes protagonistas (hay cierta coralidad en la novela, y ningún personaje destaca sobre el resto de manera clara) y sus historias tejen, entre todos, una narrativa dialéctica sobre aquel tema, ya que las circunstancias y los orígenes biológicos de los personajes son muy diferentes entre sí, aunque coincidan en algunos puntos de intersección, y sin embargo son los contrastes los que ponen mejor de manifiesto lo que cada uno de ellos representa.
Todo lo que vino después tiene, claramente, algo de novela realista, muy basada en la historia contemporánea del País Vasco y su turbio clima político que arranca desde la Guerra Civil, y también algo de drama moderno que descansa en las relaciones entre los personajes. El resumen de la contraportada nos sitúa en un clima posterior al asesinato de un concejal del Partido Popular en un pequeño pueblo vasco, y, sin embargo, no estamos ante una novela sobre ETA, ni ante una novela de corte político; de hecho, el atentado queda relegado casi a la categoría de MacGuffin narrativo, y el concejal, José Antonio Torres, no pasa de ser un personaje muy poco definido y sobre el cual el autor no se detiene más que cuando es absolutamente necesario.
No; la novela se ocupa de otros personajes. Está la mujer del concejal, Mariana Zelaia, una mujer de compleja y contradictoria personalidad; está un anciano profesor estadounidense, Joni Garrett, establecido en el pueblecito vasco desde décadas atrás y, sin embargo, aún considerado por los nativos como “el americano”; está también Iker Abanzuza, que participó en el secuestro y asesinato de Torres; y está, además, Robert Duarte, un joven recién llegado de Estados Unidos, descendiente de vascos y contratado por el colegio local para sustituir a Joni Garrett. Cada uno representa una forma de ser, de estar y de pensar acerca de Muriga, el pueblo en cuestión, en realidad una miniatura representativa del País Vasco: la persona vasca de origen, con sentimientos de amor por su tierra pero no, al parecer, de ideología nacionalista; aquel que ha nacido en Muriga y acaba militando en la causa (y refiriéndose a ella de ese modo, “la causa”); un extranjero que se ha establecido en Muriga y que lo considera su hogar, habiendo perdido todo vínculo con su país de origen; y, quizá el personaje más interesante por cuanto tiene de complejo y de paradójico, así como de revelador sobre un tipo de mentalidad que podemos sospechar bastante extendido en la actualidad, el extranjero que, aun sin conocer de primera mano gran cosa acerca del País Vasco, y no habiendo participado, ni mucho menos, ni en la guerra, ni habiendo vivido la dictadura, ni la eclosión del nacionalismo vasco, ni ninguna otra etapa de la historia vasca, hace gala de sus raíces vascas, domina el idioma (y gusta de hablarlo siempre que puede) y, además, tiene unas ideas muy marcadas sobre el País Vasco y su situación política y social. Ideas que pregona siempre que puede de forma totalmente inequívoca. Será este personaje, Robert Duarte, el americano apuesto y simpático aunque arrogante y dotado de la capacidad de empatía y el calor humano de una medusa,
Es ése, el elenco de personajes, el verdadero punto de interés de Todo lo que vino después. No es su veta de novela negra y thriller, la cual adolece decididamente de falta de consistencia y de densidad suficientes para atraer al lector y resultar creíble. Tampoco su pequeña faceta de novela realista, pues en realidad su mensaje final acerca de la violencia en el País Vasco es poco original y carece de pegada, diluyéndose blandamente en un desenlace que discurre por cauces previsibles y algo inverosímiles. Hay además ciertas dosis de lugares comunes de tipo folklórico, etnográfico e histórico, y elecciones de nombres algo desconcertantes. Detalles menores, por otra parte, y seguramente inevitables en una novela de este tipo, totalmente dependiente del carácter y la historia de un lugar.
Son esos personajes y las relaciones entre ellos, sus diálogos, sus reflexiones, los motivos por los que actúan como lo hacen y las justificaciones con las que tratan de autoconvencerse de cosas en las que no creen, o en las que creen a medias, los que verdaderamente atraen y mantienen el interés de Todo lo que vino después. Los personajes pueden leerse en clave particular o simbólica, representando cada uno una visión y una forma de sentir no sólo sobre el País Vasco, sino en general sobre la tierra y el propio origen. Y es el desenlace en su faceta más intimista el que más argumentos tiene para convencer al lector.
También es meritoria la elección de Gabriel Urza de situar su trama en un pueblo pequeño del País Vasco, alejado de ambientes urbanos más cosmopolitas en los cuales el carácter particular de la sociedad vasca quedaría más disuelto. El ambiente familiar y seguro, pero también controlador y psicológicamente asfixiante de un pequeño pueblo vasco está muy bien descrito y representado, y es elocuente el diferente modo en que Muriga trata a los dos norteamericanos: acoge y acepta como uno de los suyos a Robert Duarte, un recién llegado que sin embargo habla euskera, y se refiere a él como “el euskaldún”, mientras que Joni Garrett, que lleva toda su vida en el pueblo, sigue siendo “el americano”, aunque conozca y ame mucho más el pueblo.
La fuerza de Todo lo que vino después -y, probablemente, de Urza como escritor- radica en esos personajes, precisamente la clave del triunfo de cualquier novela, y en sutilezas que recuerdan el realismo mágico; en este caso, un realismo mágico vasco, algo bastante original para esta tradición narrativa.
